INTERPRETACIÓN HISTÓRICA CRÍTICA DEL CUENTO HONDUREÑO CONTEMPORÁNEO 1885-2021 Oscar Sierra-Pandolfi Tomo 2 Vol. 1
II PARTE
EL CASO DE ARTURO MARTINEZ GALINDO.
Sin embargo se podría argumentar que es el primero en tratar el tema del erotismo en la literatura hondureña con el cuento “La tentación” basándonos en la teoría de Bataille, Martínez Galindo, trata el erotismo como experiencia interior, aunque Umaña (2002) afirma “la transgresión del tabú sexual, la insatisfacción del erotismo carente de sentido de libertad y lastrado por la culpa”(p.203). De inmediato en el input o íncipit del cuento tiene como punto de partida la descripción bucólica cuando menciona el taxema “aldea” de improviso el ruralismo en la que se exacerba Honduras. Considerando que todavía las metrópolis están sufriendo el lastre de las ruralizaciones con el fenómeno migratorio según Simmel. Ningún estado, ni espacio geográfico en Latinoamérica se estaba desarrollando con las teorías del urbanismo o del higienismo de Booth. Por lo tanto, el cuento se ancla en un cuadrante paisajístico, para luego abrir la compuerta del interior “ En el centro del valle se destacaba la aldea. Desde la cumbre de un otero, medio oculta en el follaje, yo la había adivinado. A la proximidad del villorrio mi mulo alargó el paso. Llegué a eso de las cuatro de la tarde, cuando el mordisco del sol tendía a la clemencia.” Acude a un lenguaje propiamente geográfico, donde se refleja la fuerza la ubicuidad exterior, para luego inclinarse en el interior de las estructuras del cuento. En tal sentido, aunque el cuento este contenido en lo plano y en una escritura chata, propia del regionalismo:
Hallábame hospedado en casa de gente cristiana. Dióseme aposento en la sala de honor, muy blanca de cal y alfombrada de pino fragante. ¡Qué encanto el de estas casitas aldeanas, limpias como ropa lavada y hospitalarias como un corazón! Al atardecer, una chica de pies desnudos vino a mi cuarto. Sonrojóse hasta los ojos bajo el pecado de los míos que la escudriñaron y me dijo con cantarina voz (...).
En medio de los objetos y del espacio físico, hay flashes que constituyen verdaderos puntos literarios, cuando se refiere a la frase: “Al atardecer, una chica de pies desnudos vino a mi cuarto. Sonrojóse hasta los ojos bajo el pecado de los míos que la escudriñaron (…) lo anterior como lo expone Bataille “El espíritu humano está expuesto a los requerimientos más sorprendentes. Constantemente se da miedo a sí mismo. Sus movimientos eróticos le aterrorizan. La santa, llena de pavor, aparta la vista del voluptuoso: ignora la unidad que existe entre las pasiones inconfesables de éste y las suyas.” Esto indica, que el cuento despliega cierta fragmentación ontológica, la mirada hacia lo humano, el sufrimiento y aparecimiento del instinto como el incesto o temas como la violación, se convierten en ejes, que gravitan en el pensamiento de los personajes. Recalca Bataille:
“No pienso que el hombre tenga la más mínima posibilidad de arrojar un poco de luz sobre todo eso sin dominar antes lo que le aterroriza. No se trata de que haya que esperar un mundo en el cual ya no quedarían razones para el terror, un mundo en el cual el erotismo y la muerte se encontrarían según los modos de encadenamiento de una mecánica. Se trata de que el hombre sí puede superar lo que le espanta, puede mirarlo de frente.”.
La desnudez arruina el decoro que nos proporcionan los vestidos. Pero, en cuanto nos adentramos en la vía del desorden voluptuoso, nada nos detiene, prosigue Bataille (1959), el cuento se desarrolla en los tres tiempos del día, en la mañana, la caminata , la tarde, la llegada a la aldea y en la noche, el encuentro con la muchacha; el personaje hombre se confronta al asome corporal a través de los sentidos: los ojos. La mirada furtiva, quien se eclosiona en la voz del narrador perlocutivo, atraviesa la sensibilidad del lector en forma de sorpresa. Es uno de los logros de Martínez Galindo en el cuento “La tentación”:
Al caer la noche, una muchacha robusta y despeinada se ocupaba de rajar una pesada troza de pino. Yo la ofrecí la fuerza de mi brazo:
—Déjame la tarea, muchacha.
—¡Ay no, señor, no! Si yo lo puedo hender y hay ya bastante ocote para la luminaria. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano regordeta y río agradecida. Pude ver la blanca salud de sus dientes, y cuando se inclinó a recoger las astillas resinosas, vi también, por el amplio escote de su camisa almidonada, la rotunda verdad de sus senos.
Aunque la referencia más aproximada está, en los relatos de Giovanni Boccaccio, por lo que resulta novedoso para el contexto histórico de la literatura hondureña, no para la literatura universal, por el agotamiento del tema erótico. Como lo cita Gallardo (2020):“Así lo confirma el año siguiente con la publicación de “El incesto”, narración en la cual se atreve a lidiar con un tema considerado tabú en la narrativa hondureña de la época”.
En el centro del patio chisporroteaba ya la fogarata; era una suerte de sahumerio para ahuyentar la plaga; era además el viejo hogar, el viejo calor doméstico grato a los corazones. Todas las gentes de la casa, en cuclillas, formaban noche a noche una ronda cordial cabe la luminaria; relataban leyendas; toda una tradición de aparecidos y duendes danzaban su danza fantástica; era la hora clásica de la conseja; la llama roja y palpitante ponía en todos los ojos un extraño fulgor, y el estupor que despertaban los relatos, agrandando los ojos, agrandaba el fulgor. Yo, en tanto, desentumía mis piernas dando lentos paseos a lo largo del corredor; el taconeo de mis botas producía un sonido isócrono y amodorrante; mi sombra trepaba por la pared enjalbegada, en locas embestidas, tan locas e inquietas como las mil lenguas rojas de la luminaria.
Aparece en el cuento, situaciones propias de los relatos orales, o de tendencia folclórica que le restan fuerza al micro texto anterior del íncipit. El manejo del narrador en primera, podría ser uno de los diminutos aciertos narrativos. La implicatura de lo bucólico incide que no se trate de cuento en el sentido estricto del género. Hay tendencias al relato costumbrista, lo que implica que no supedita relevancia ni trascendencia desde la estructura estética y literaria.
El lenguaje empleado se orienta a la idiosincrasia voluminosa de las gentes de pueblo, aldeanos, un descriptivismo contenido en el mitema, en un trasiego noble de rescatar la memoria colectiva, sin intencionalidad literaria.
Tras el naranjo del patio una luna achatada asomó su desteñida faz, y, a lo lejos, de algún corral distante un perro aulló. Era un aullido prolongado y quejumbroso como un grito. Un escalofrío de terror recorrió a las gentes congregadas y hubo un silencio que duró lo que el aullido. Luego alguien explicó:
—Sí, —confirmó otra voz —los perros ven muchas cosas que los hombres no ven.
Un anciano de manos sarmentosas, hundidos los carrillos, desdentado, largas y blancas las pestañas que parecían punzarle los discos apagados de sus iris, terció con gesto patriarcal:
—No es un alma en pena, es que ha visto pasar la Tentación.
—¡La Tentación! clamó una voz medrosa de mujer; y un mocetón recio y brutal, inocente o estúpido se persignó.
—Sí, la Tentación —confirmó el anciano. Primero se siente un gran viento frío y luego baja de la montaña una bola de fuego… Cuando esto pasa, aúllan los perros y caen las flores de los árboles que están en flor y a las mujeres embarazadas las prende la calentura… Cuando pasa la Tentación es que el Enemigo Malo anda suelto…
El aullido de los perros , es un signo propio de los pueblos totémicos, donde se circunscribe la figura de la muerte a través del juego simbólico, (Eliade,2001). Este elemento indicial subraya una situación, donde la narración se oblitera en el plano fónico y no incurre en la escritura, no tanto por el nivel verbal donde todo texto narrativo refleja su fuerza literaria.
Al semantizar el cuento, rápidamente se evidencia la estructura poética en la que se levanta el cuento, el narrador contiene un apego cercano con el autor, incluso, la confusión de las identidades narrativas se subleva al aspecto lírico convertido en prosa. Con la diferencia, que hay una historia, aunque el discurso no amerite la sincronización de lo que puede ser un verdadero cuento.
Quizás un trabajo más en la estructura interna del cuento pudo acertar idóneamente. Incluso la figura de la Tentación, contiene implicaciones más orientadas al criollismo, que generó la leyenda como tal, en resumen, no podría llamarse cuento en el sentido de lo clásico, pertenece a las leyendas que giran en torno al imaginario colectivo de la literatura oral y folclórica.
Un zagal, los ojos de asombro y la voz aflautada, con tono presuntuoso exclamó:
—¡Mérito ayer no más al mediodía que yo venía del rastrojo! Hizo un gran viento, un gran viento frío, pero no vi la bola porque se me voló el sombrero y me di la estampía a recogerlo.
—¡Animal! —agredió el corro. La Tentación sólo tienta de noche. —¡Verídico! —sentenció el viejo de las pestañas. La Tentación sólo tienta de noche. Yo sí que la vi allá en mis mocedades.
Era una noche negra, negra… Cuando yo regresaba de rondar la casa de una muchacha, que ahora ya es abuela, terciada la vihuela con que me acompañaba las coplas, y unos buenos tragos entre pecho y espalda, medio adormilado, íbame derechito a mi champa, cuando desde un corral un perro aulló y vino un gran viento frío…
—¡Asús, qué tribulación!
—¡Sea por Dios! ¿Era la Tentación, abuelo?
—¡Era la Tentación! —repuso el viejo. Y al ver venir desde la cumbre del Pinabetoso la gran bola de fuego, me puse a temblar… pero me acordé del escapulario del Carmen que llevaba en el pecho, y agarrándolo con la mano izquierda, me persigné tres veces con la derecha. En ese momento la bola pasó sobre mí sin tocarme…
Algunos historiadores lo han encuadrado en una agrupación específicamente, en una etapa donde el criollismo y algunos sesgos del modernismo mantuvieron la fuerza en la superficie y profundidad de su obra narrativa. Aunque como se expresó al principio los aciertos literarios, desde las adherencias psicológicas que le imprimió a algunos personajes, como lo cita Gallardo (2020):
Sin embargo, también despunta una tendencia a explorar y problematizar el perfil sicológico de sus personajes (como el caso excepcional de “Desvarío”). Un aspecto que tampoco puede pasarse por alto es la incorporación de personajes femeninos en la mayoría de los relatos ―“La Nati”, “La tentación”, “La pareja y uno más”―, circunstancia que irá cobrando importancia hasta llegar a textos como “Aurelia San Martín” y Sombra (1940).
Basado en lo anterior, el libro posteriormente publicado definido como una novela incompleta e inconclusa “Larva”.Libro narrativo, que es resultado de sus viajes a Estados Unidos, a la capital gringa, en asignación de funcionario. El contexto urbano influye, y eso hace que provoque un giro en su estilo:
Allá intuyó el paso natural a una narrativa de largo aliento, de la cual tendremos noticias el 16 de junio de 1933, cuando publica, a su regreso a Honduras, el texto titulado “Stokowski” al que llamará “capítulo III de la novela inédita Larva”. Este fragmento no es otro sino el capítulo III de Sombra. (Gallardo,2020).
Al igual, Larva, se determina como trabajo literario en proceso de escritura que se vuelca por el paradisiaco mundo de los orbes de Estados Unidos , y los relieves de edificios de Baltimore, Nueva York entre otros Estados. Aunque sin obviar las premisas literarias en la que se orienta su producción narrativa, la primera es influida por el modernismo en menor grado, en las primeras manifestaciones literarias que no encajarían con los aciertos técnicos estéticos, prosigue Gallardo(2020):
(…)el segundo está marcado por su participación en el Grupo Renovación, donde su obra muestra un leve giro hacia el criollismo, pero también comienza a manifestarse una tendencia a explorar el mundo interior de sus personajes; un tercer momento se genera al intentar un golpe decisivo de timón hacia la modernidad literaria (vanguardia), este es el tiempo en el que se circunscribe Sombra.
Considerando lo expresado por Gallardo (2020), existe posiblemente que Martínez Galindo, podría haber llegado a trabajar algunas situaciones textuales de índole vanguardista donde podría clasificar: Sombra.
“Así se observa en el empleo de herramientas cercanas al monólogo interior y el fluir de conciencia en “Desvarío”, mientras que el incesto y una lujuria apenas contenida calan las páginas de “La pareja y uno más”, “El incesto”, “La tentación” y “El padre Ortega”. Estos son, sin duda, los antecedentes literarios de la novela corta que presentamos”. (Gallardo,2020).
Aunque el erotismo sobrelleva la idea de la muerte y de la sensación interior de terror, aunado al estupor y respiración continua, de los personajes que se entreven una gran acierto psicológico y humano, desde la conmoción del existencialismo. Aunque contradiga a Gallardo(2020) en algunas disposiciones , Martínez Galindo, no presentan rastros y rasgos de vanguardia, aun, no se podría confundir la hipotiposis que hace al describir los salones urbanos de las grandes metrópolis.En el fondo, es un escenario que abona en el aporte, o el intento de reformar el lenguaje dentro del discurso, y en los aspectos ilocutivos del personaje, no así, el soporte estructural del relato se vuelve común, porque ya había autores trabajando las mismas temáticas. Como lo argumenta Umaña (2002):
De ahí la ubicación de varias de las historias en ambientes cosmopolitas (Washington, New Orleans, Baltimore) y las referencias a personajes o entidades culturales como Edgar Allan Poe, Lenin y “La Internacional”, Stokowsky y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, Beethoven, Benvenuto Cellini, Debussy... Pero, en Martínez Galindo, esta preocupación no implica desarraigo de la realidad inmediata. Únicamente visualiza un panorama más amplio enfocando una realidad humana no circunscrita a determinadas fronteras. La mirada del autor es incisiva y cada cuento, sin provincialismos reduccionistas, es cala profunda en aspectos humanos o sociales de carácter general. De ahí que sus cuentos resulten en bien acabados estudios sicológicos en donde, para caracterizar al personaje, el autor siempre encuentra el detalle sorprendente o el giro nuevo en el recurso conocido. Por otro lado, varios de los relatos de Martínez Galindo se ubican en ambientes rurales, dentro de una geografía tropical que, con facilidad, se puede referir al ámbito latinoamericano u hondureño.
Ya sobresalían en Estados unidos, escritores de la talla de William James, Henry Miller, Saul Bellow , William Faulkner y Ernest Hemingway, solo para citar algunos. Lo que indica, que para escribir fondos cosmopolitanos, no necesariamente significa que clasifica en las vanguardias .
Primero, no se encuentran intenciones de rupturismo y de futurismo, leves cambios hacia la abstracción lírica, y un abandono con el contacto con la naturaleza, aunque escaso lenguaje plástico y sin búsqueda de originalidad. Porque el párrafo siguiente, bien se encuentra en escritores que se están gestando en 1920 en Estados Unidos, como la novela de John Irving de los años 40, en Boston, el este de los Estados Unidos, trata sobre la relación entre Jenny, la madre, y Garp, su hijo y protagonista del libro. Es otra de las novelas sobre adolescentes entrando a la vida de adultos, en donde se muestran las miserias y las bondades humanas. Cruel, humorístico, real, arriesgado. En el caso del cuento: “Sombra”, hay una espesura textual, pausa pesada, un descriptivismo estático, el paisajismo de los salones:
Aquellas reuniones sabatinas en casa de Perkin, a pesar de su rutina y a pesar de su creciente monotonía, siempre se desenvolvieron en una atmosfera impregnada de espíritu: aun oigo a Perkin recitar tan mal sus bellos poemas; aun contemplo la silueta basta y lirica de Pedro, cuyo parecido a los retratos de Rubén Darío era tan asombroso; aun escucho las canciones de Rosalmira, de Aurelia, de Dorothy; aun aparecen ante mi vista los bocetos de Edna; torsos de gladiadores, torsos de atletas, espaldas de púgiles taurinos… ¡ extraño caso de contradicción espiritual, pues Edna, tan discreta y tan frágil, tenía siempre manchado el cuello y las orejas con el rastro que dejan las bocas femeninas al besar.!
La suerte de intextualidad y de alusiones dan riqueza por momentos al cuento, aunque el desarrollo de la misma lleva la intención lineal, y deja todo en el estado superficial de un panorama exhaustivo de la vida en las metrópolis, donde la narración toma la posición expositiva de un narrador, que no encaja con la concordancia estética de la vanguardia, más bien, los visos de modernismo se dan en el empleo desmesurado de un efecto romanticoide, que hace que la historia caiga en lo plano y en lo chato.
Para poder definir que la narrativa de Martínez Galindo, esun relato en el sentido estricto del término, y desde la mirada teórica de Genette (1972). Este narratólogo permite plantear las transgresiones que se suceden entre las estructuras jerárquicas existentes en los diversos planos del relato. Martínez Galindo, deja la historia que se quede entramada en la historia misma de la narración, ya que hay descuidos en el lenguaje a través de pausas, como la descripción, lo que no permite que el discurso y la historia logren la simetría eventualmente.
Como lo expresa Genette (1972), el paso de un nivel narrativo a otro, se origina de inmediato, cuando se introduce una situación a través del enganche del discurso, por medio de secuencias que originan otras situaciones, que permitan la trasgresión, y en Martínez Galindo en sus cuentos, la linealidad y los personajes planos quedan varados en la disolución poética, y en el descriptivismo desahuciado e innecesario, como es el caso de “Sombra”, cuando enuncia las cosas y circunstancias del salón, y esto hace que no se cumpla a cabalidad lo planteado por Genette.El cuento es un simple retrato de la sociedad latinoamericana insertada periféricamente en el ámbito del imperio norteamericano. Un narrador en primera persona que no traspasa el sentido auditivo y, que reluce a través del sentido visual, captando el sujeto y objeto que merodea la atmósfera del relato. La concepción del hombre-ciudad se vuelca en Martínez Galindo, un giro sorpresivo en el ideologema y el tratamiento temático de la vida moderna con respecto al provincialismo, en que se atasca Honduras y el resto de Centroamérica.
A pesar de que ya se podía hablar de escritores de la talla de Rafael Arévalo Martínez y de Salarrué, que giró también entre lo rural y lo urbano en toda su obra narrativa. Asimismo, la obra de Arturo Martínez Galindo, absorbe a cabalidad el contexto del arte y de la civilización, componentes que logran ubicarlo en un sitial del cuento clásico hondureño, dentro de sus desaciertos y fallas estructurales.A pesar de encontrar el carácter conceptual de una estética que se orientará a la vanguardia, y la provocación irónica que caracterizará a los movimientos modernos estéticos, de principio del siglo XX. Lo que implica que sus intenciones y balbuceos lo definen como un narrador, aun en dudas de concreción literaria.
III
Sería tal vez las once de la noche, cuando Salí de la Constitución Hall. Los vientos se noviembre habían terminado de desnudar los árboles. Sentí frio. Instintivamente levanté el cuello de mi abrigo, pero no me decidí a moverme del andén. La multitud hacia comentarios en voz alta, mientras esperaba los automóviles. Acabábamos de oír el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, y siempre que Stokowsky viene Washington, hay noche de gala. El programa, para la sorpresa de los aficionados, había sido exclusivamente clásico. Lo más moderno del programa fue Beethoven, y el gran patriarca del pentagrama, el muy ilustre y armonioso Don Juan Sebastián Bach, llenó casi toda la noche. El auditorio recibió la marejada sinfónica con cierto estupor. Yo creo que el alma moderna, y muy especial el alma de los yanquis, es impermeable a los clásicos. Pero Stokowsky
Al final se visualiza los rastros biográficos de A. Martínez Galindo, escritos por el poeta e historiador hondureño José González Paredes:abogado, narrador y algunas veces ejerciendo el periodismo. Oriundo de Tegucigalpa el 13 de septiembre de 1903. La muerte del escritor ocurrió de forma sorpresiva en un vil asesinato en Sabá Colón, posiblemente por situaciones de celo político y de cariz personal. Algunos historiadores afirman que escribió algunos poemas, según algunas lecturas, mal estructurados y con desaciertos enormes.
Usó una variedad de seudónimos propio del romanticismo francés, empleando los nombres de Armando Imperio y Julio Sol. Es conocido por algunas obras literarias publicada inmediatamente en Postmortem.
En cuento sobresale “Sombra”, Tegucigalpa (1940).
Cuentos metropolitanos (antología póstuma, 1983). En 1996, la Editorial Iberoamericana que dirige Oscar Acosta, publicó sus cuentos completos. Se reproduce el testamento de Arturo Martínez Galindo:[1]ARTURO MARTINEZ GALINDO: TESTAMENTO
En una carta enviada al director del sampedrano "Diario Comercial", José María González Rosa, el 23 de abril de 1939, Arturo Martínez Galindo, hacía mofa de su propia existencia: "Respeto mi profesión - Abogado - pero no la amo; en cambio, amo la literatura, pero no la respeto. He dirigido algunos diarios y revistas. También sería conveniente suprimir este dato, por ser intrascendente. Si no hubiera estado yo al frente de esas publicaciones, las cosas hubieran marchado igual. Y no hay más que decir. Y aun para abreviar el relato, bastaría con expresar lo siguiente: Mi vida fue vacía e incolora, como la de cualquier abogado hondureño". El 4 de abril de 1940, un año después de haber escrito esta carta, que sonaba como su última confesión, Martínez Galindo sería brutalmente asesinado en Savá, Colón, cuando regresaba a Trujillo, después de dejar a su madre, doña María Galindo, en La Ceiba, por un esbirro del Comandante de Armas de ese departamento, Carlos Sanabria. Como era costumbre entones y hoy, el crimen quedó en la impunidad.
El grupo renovación, en el sentido estricto, quizás, presente innovación temática, y cambios de visión estética, no el camino hacia las técnicas narrativas contemporáneas.
Se publican entre 1921-1930: Cuentos del camino de Medardo Mejía y el Dios Huracán (p.23).
Relatos nativos y Zapatos viejos de Arturo Mejía Nieto. Cuentos del amor y de la muerte de Froilán Turcios (1929). Perlas de mi Rosario (1930) de Argentina Díaz Lozano. Algunos estudiosos ubican en el grupo renovación a: Arturo Martínez Galindo, Santos Juárez Fiallos, Guillermo Bustillo Reina, y de alguna manera se discute, sí o no, de Arturo Mejía Nieto, junto a Federico Peck Fernández, a pesar de su único cuento: Vaqueando. De la década de 1931-1940: Santos Juárez Fiallos, es el iniciador del cuento psicológico contemporáneo en Honduras, así lo argumenta Nery Alexis Gaitán. Estamos de acuerdo, en sus narraciones se aploman las técnicas introspectivas de William James, además del existencialismo en las narraciones de Kafka y la fuerza traumática de un Pío Baroja, o de las sedimentaciones aletargadas de Unamuno.
Sin embargo, este período, continúa publicando Arturo Mejía Nieto: con el Solterón (1931). Aparece Gustavo Chirinox: Cuentos de amor, de pasión y de dolor (1932). Páginas rojas de Álvaro Cerrato. Germinal de Marcos Carias Reyes. El Chele Amaya de Arturo Mejía Nieto. El espejo historial (1937) y Tierras del pan llevar (1939) de Rafael Heliodoro Valle. La poeta Fausta Ferrera publica: Cuentos regionales (1938). Topacios(1940), de Argentina Díaz Lozano. Posiblemente, se tiene firme que sea: Sombra, de Arturo Martínez Galindo, que marque la innovación sólida del cuento en estos períodos de publicaciones cuentísticas planteadas e investigadas por el Doctor Nery Alexis Gaitán.
[1] Gonzales, J, (2012) extraído : www.josedoloresgonzales. 5 de marzo 2021.
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

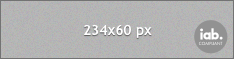
Comentarios