De obras y no sobras Vol.7 Green Prison: gringos, bananos y campechanos.Estudio crítico social literario, de la novela: Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador Por Oscar Sierra Pandolfi
De obras y no sobras
Vol.7
Green Prison: gringos, bananos y campechanos.
Estudio crítico social literario, de la novela: Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador
Oscar Sierra Pandolfi
En el realismo social de 1950 a 1966
El realismo estuvo evolucionó de otra forma, diferente al realismo de Balzac o de Emile Zola en Francia, o de Cela o Galdós en España. Aunque la permanencia descriptiva es una variable consecuente del estilete. Luckac y Goldman, nos plantean que la novela refleja la lucha de clases y reacciona contra las practicas burguesas, aunque la forma novelesca sea resultado del mimo sistema burgués.
Según lo plantea José Antonio Funes[1]:
La novela bananera centroamericana tiene su gran referente en la obra precursora de este género, Mamita Yunai (1941), del costarricense Carlos Luis Fallas (1909-1966); así como también en la trilogía de Miguel Ángel Asturias: Viento fuerte (1949), El Papa Verde (1954) y Los ojos de los desenterrados (1960). No es casualidad que todas las novelas ya mencionadas tengan como tema principal la bárbara explotación a que son sometidos los trabajadores por parte de las compañías transnacionales del banano.
Otros temas muy comunes son los conflictos entre los pequeños productores nacionales, obligados por todos los medios a ceder sus tierras a las grandes compañías fruteras, la complicidad de los políticos locales corruptos con los explotadores extranjeros y, por supuesto, la lucha de los trabajadores por lograr mejores condiciones de vida a través de sus luchas organizadas.
Desde la década de 1930, tanto en Honduras como en Guatemala coinciden dos fenómenos muy particulares: la instauración de gobiernos dictatoriales y el apogeo económico del banano como principal producto de exportación. Transnacionales y dictaduras controlan el poder político, económico y militar, bajo la total subordinación de la clase política y económica nacional a los intereses extranjeros.
No resulta extraño, entonces, que esta situación provoque en el istmo la aparición de una literatura de denuncia, sobre todo de vocación antiimperialista.
Es en este contexto que surge en Honduras la novela Prisión Verde (1950), de Ramón Amaya Amador (1916-1966). El autor, que también trabajó como obrero en las plantaciones de banano, se adentra con esta obra de los submundos bananeros costa norte hondureña, donde nos narra la dura vida de los obreros sometidos a condiciones de las compañías transnacionales.En esta narración los bananales, se convierten en un escenario, donde predominan explotación, enfermedades, riñas, sobornos, traiciones y muertes violentas, pero también hay un espacio donde caben la claridad del amor y los valores más elevados del ser humano.
La lucha de intereses provoca el inevitable enfrentamiento entre esas dos clases sociales a las que hace alusión Máximo Luján, el héroe de esta narración: «los que trabajamos como bestias, y la de los otros para quienes trabajamos».
Es decir, la representada por los patrones (sean estos ejecutivos norteamericanos o lacayos nacionales a su servicio) y la representada por los obreros, los trabajadores del banano. Sin embargo, el narrador no cae en la trampa de los apasionamientos y maniqueísmos, sino que nos presenta un entramado complejo, donde más que clases sociales actúan seres humanos expuestos con sus fortalezas y sus debilidades. Y así, aparecen personajes astutos y cínicos como Mr. Still, Mr. Foxter y Mr. Jones, el ambicioso y corrupto abogado Estanio Párraga, el arribista y traidor Marcos Ramos.
Pero también, del otro lado, están los que sobreviven a ese ambiente opresivo y le plantan cara: el terrateniente indoblegable Luncho López, el obrero iluminado Máximo Luján, mujeres dignas y valientes como Catuca y Juana, hombres honestos y leales como Lucio Pardo y Tivicho.a maquinaria de la transnacional es poderosa: compra, humilla, extorsiona, reprime y asesina. No obstante, Máximo Luján y sus compañeros se lanzan con dignidad y entereza a un proyecto revolucionario que finalmente fracasa. Sólo queda un símbolo. Luján es enterrado bajo la semilla de una planta de banano, pero en un lugar desconocido, como para significar que está en todas partes. Curiosamente, Prisión Verde en 1950 ya anticipa uno de los sucesos históricos más importantes de Honduras, la gran huelga de 1954, que surge precisamente en el seno de las bananeras, y con cuyo triunfo los trabajadores reivindican muchas de las aspiraciones que Luján plantea en la narración.
En Prisión Verde se opera un cierto traslape entre realismo social, costumbrismo y regionalismo. Sin embargo, a pesar de las escenas de crudo realismo, de los diálogos espontáneos y frescos, y de la marcada intención ideológica del autor, esta novela no se detiene en el discurso panfletario; se vale de una prosa elocuente, de gran fluidez y precisión, en la que no falta la ironía, el humor y el colorido poético. Ramón Amaya Amador, partiendo de su experiencia personal, no sólo produjo la primera novela bananera del país, sino que, como señala Julio Escoto, crea una obra donde «la vida penetra por derecho propio y surge el primer texto de la modernidad narrativa nacional de Honduras».
En la novela es importante el trabajo narrativo de Ramón Amaya Amador, y Argentina Díaz Lozano. El primero, pues con el tema rotundo de las bananeras. El asunto del agro y las reacciones de las huelgas. La novela amayadoreana es compulsiva al documento histórico marxista y debilidad enorme en el plano estético-literario.
La visión del mundo social: “prisión verde” de Ramón Amaya Amador
La novelística de Amaya Amador contiene anquilosado un universo condesado de personajes realísticos que se mueven dinámicos y álgidos por los espacios y el tiempo. En donde la realidad y la ficción no tiene límites, y considerando las tendencias de la narrativa, al tenor de la revolución social: portavoz de la lucha de clases, donde el fondo y la forma despliega la certeza de una construcción literaria, que se mueve equilibrada en el compromiso de los oprimidos.
En lo otro, es la valoración estética literaria de un estilo directo, transparente, a veces con visos poéticos, diálogos que con mucha fuerza narrativa definen una voz auténtica de representar e interpretar el universo de los que han sufrido en los campos bananeros a principios del siglo XX.
Orientación social entre otras obras novelísticas de Ramón Amaya Amador
A propósito lo que plantea Umaña (2006) “Ramón Amaya Amador (Olanchito, 1916-1966) es de los novelistas más fecundos e importantes de Honduras.
Militante del partido comunista, sus obras están permeadas por los postulados del realismo socialista y, aunque este hecho generalmente opera como un lastre, ello no disminuye el valor intrínseco de sus novelas”.
Estando de acuerdo con la cita textual anterior, la dimensión social no acorta el significante y el significado de la novela en la estructura profunda y superficial , tanto del fondo como de sus formas lingüísticas. mientras que, (Argueta, 2004) afirma que los títulos conocidos son:
“Prisión verde” (1950), “Amanecer” (1953), “Constructores”.(1958),“Los brujos de Ilamatepeque”(1958), “Destacamento Rojo” (1962), “Operación Gorila” (1970, en ruso, 191 en español), “Cipotes” (1981), “El Señor de la Sierra” (1987), “Con la misma herradura” (1993), “Jacinta Peralta” (1996) y “Biografía de un machete” (1999).
Las obras antes mencionadas, se reubican dentro de la misma temática de conciencia social y de la lucha de clases.
Novela de realismo social : narrador
Podría ser que se trata del realismo social marxista que se plantea en las novelas de Ramón Amaya Amador.Se ha tomado como punto de partida el preámbulo la novela “Prisión verde” (1950) es evidente, tal como lo argumenta(Benjamín, 2008):“Los narradores son proclives a empezar su historia con una exposición de las circunstancias en que ellos mismos se enteraron de lo que seguirá, si ya no lo ofrecen llanamente como algo que ellos mismos han vivido”.
En otro sentido, las circunstancias y eventualidades que se suceden en secuencia en la novela, van orientadas a la existencia humana de forma de como subsisten los personajes extraídos de la realidad social y de alguna manera lo histórico, que tiene que ver con lo vivido, y con lo existido.
Amaya Amador, puede representar su alterego ocultado en ciertos personajes protagónicos.
En palabras del prólogo, Amaya Amador (Longino 1974,2018.p.7-9) opina “es, sin duda alguna su mejor obra. Este libro recoge la experiencia, dolorosa y brutal, del novelista como trabajador bananero” (Benjamin, El Narrador, 2008). Siguiendo con certeza que se trata de una novela-testimonio con algunos componentes de ficcionalidad que se enrevesa en la mimesis Aristotélica.
Según argumentos de (Benjamin, El Narrador, 2008) expresa “sobre el trasfondo de las relaciones y diferencias entre la historia humana e historia natural”(p.31), lo anterior se refiere haciendo énfasis a la narratividad que desglosa las peripecias de los trabajadores instrumentalizados y enajenados por la hegemonía de Estados Unidos a principios del siglo X por el enclave bananero. Por lo que en las tres décadas de finales del siglo XX.
“Prisión Verde” de Ramón Amaya Amador , es considerado en los años “80” del siglo XX uno de las novelas perseguidas bajo el tenor de la guerra fría, por ello el papel que juega el arte en la estructura social y en el eje de la historia, en eso argumenta (Goldmann, 1968, 2015):
Como el arte en general, la literatura es un género particular de creación intelectual. El elemento de ésta no es el pensamiento abstracto, como ocurre con la ciencia o la filosofía, sino una forma especial de imaginación: la imaginación crea imágenes que trasfiguran la vida con arreglo a un modo específico y expresivo en las relaciones de su ser social objetivo -como en el caso de la literatura épica- y a la vez en el mundo subjetivo de su conciencia social. (p.84).
En suma, el realismo en la novela, esta aunada a los sucesos sociales que se estaban emergiendo en Europa, tanto en Francia como en España, y que repercutieron en Latinoamérica, en autores que desplegaron la intencionalidad protagónica de jugar un papel contra el sistema capitalista, optando por otras alternativas como la militancia socialista.
A mediados del siglo XX, en Honduras, se adhería a una dictadura dirigidas por Tiburcio Carias Andino (1932-1949). Lo que dio paso a Ramón Amaya Amador, a tomar partido, como sujeto-histórico y como protagonista de los acontecimientos de explotación del hombre por el hombre que eran sometidos los trabajadores de las compañías bananeras.
La novela realista y la visión del mundo según Lukács
Antes de considerar lo que plantean algunos teóricos como Goldman y Lukács sobre la novela del realismo, se toma en cuenta un concepto de (Monzó, Nº 32 diciembre 2012 )la que plantea que el realismo social se inclinaba por el humanismo, con un carácter de denuncia sobre la observación de las desigualdades sociales, por lo que el argumento y su trama estaba imbricado y centrado en lo colectivo en el caso de los obreros, campesinos y habitantes de las periferias.(p.185).
Las implicaciones que la novela de dimensión realista, de hecho, no se aparta de la línea de la ficcionalidad, ni del ideologema que atraviesa el fondo de la novela misma.En este mismo sentido, “Prisión verde” es el retrato orgánico, vivo, es la capación “ontológica” de una realidad que diverge en la contradicción que se enfilan dos sistemas de ideas, tanto económicas como sociales, el punto de choque y de inflexión, entre “la venta de la dolora” y la transacción que quieren llevar a cabo el intendente Mr. Still y el abogado Párraga. (Amador, 1986).
En la oficina de la Superintendencia, tras un escritorio de caoba, sobre el cual estaban esparcidos numerosos documentos y croquis, míster Still observaba con su mirada azul profundo, ora a uno, ora a otro de los hombres que, frente a él, ocupando sillones grises, sostenían entre sí una acalorada discusión.
Diríase que el rostro de míster Still era de cedro, y, su cabello, oro puro del Guayape; inmediatamente se reconocía en él al hombre de energía ilimitada, severo y autoritario, habituado a ordenar y dirigir.(p.15).
Si los personajes antes mencionados existieron de forma apriorística, fuera del “fenotexto”, entonces, “lo real” se perfila como una esfera intocable, solo transversalizada por el lenguaje y ciertos cambios ficticios, como el uso de nombres inventados por parte del autor.
Prosigue (Goldmann, 1968, 2015):
Pero es que la ideología no representa tan solo las convicciones intelectuales de los hombres, la síntesis de sus ideas sobre la vida. La ideología está hecha, también, de los sentimientos y las aspiraciones que originan esas convicciones e ideas, y, sobre todo, no existe únicamente con la forma de teorías (filosóficas, políticas, éticas, jurídicas); primeramente aparece como la toma de conciencia directa, afectiva y global de las diferentes manifestaciones de la vida social.
Este primer grado de la conciencia ideológica es a menudo designado con el nombre de "visión del mundo".(p.86).
Basado en el párrafo anterior, cuando se hace referencia a “ideología” se trasmuta en el fondo de la novela un panorama férreo de condiciones sociales extremas de precariedad, enfermedad, injusticia y explotación laboral, además del despojo desmesurado de las tierras. Estos rasgos distintivos son los que se captan en los primeros capítulos de la novela “Prisión Verde”.
Así mismo, el autor es un portavoz de cierta firma de un determinado grupo social al cual este arraigado, y de eso, ha elegido la literatura, específicamente la novela.
Para evocar, reflejar las constantes elecciones ideológicas que son fundamentales para dichas operaciones intelectuales.
Porque como lo ha dicho Ferri Rossi Landi, citado en (Mancuso, 1988-2004) toda obra expresa una época, una clase y así cimenta su reproducción social, sea hegemónica o marginal, a esto se le viene a denominar “cosmovisión”.
Ideologema e ideosema en “Prisión verde” de Ramón Amaya Amador
Las construcciones ideológicas tienen que ver con las construcciones culturales, solo se pueden trasmutar o manifestar a través del tejido social que se introyecta en el paradigma de la novela, sea en la dimensión connotativa y denotativa, lo que implica que el mundo de las “ideas” no solo se extraen de lo abstracto, sino que se perfila un puente hacia lo concreto, esto se puede originar desde la nomenclatura de campos semánticos y conjugación de lexemas que provienen de isotopías que el mismo autor y lector van trapazando, el primero a través de la escritura deja huellas de la sociedad en que se emerge, y el lector se idealiza identificándose desde lo ontológico, en una asociación de valores que están plasmados en los sujetos y objetos de la realidad, de la estructura estructurante. Para esto se acude a un concepto importante en la sociocrítica de Edmond Cros (2009) cuando expresa que:
[El ideosema] corresponde a la puesta en escena o puesta en imagen de las diferentes problemáticas sociales bajo la forma de discursos icónicos y lingüísticos que pueden ser captados desde un punto de vista semiótico y nocional. El ejemplo más elocuente nos lo dan las tradiciones del folklore carnavalesco que se organizan alrededor de las sistemáticas del revés y del derecho, de la máscara y de la denuncia, de lo alto y de lo bajo [...] Son articuladores semiótico-ideológicos que juegan un papel de eje entre la sociedad y lo textual. (Cros, 2009 .p.82) citado en (Avila, 2010, págs. 106-107)
Verbigracia, las inherencias sociales captadas desde el fenómeno de la mirada de los sujetos en un contexto de conflicto, se desglosan en una idea marxista del mundo, la sociedad está anclada en conflictos internos y externos, donde dan paso a la compleja estructuración mecánica y natural de la proclamación del ser humano antes los medios de producción que ha impuesto el sistema capitalista.
En el caso que nos ocupa, en “Prisión Verde” de Ramón Amaya Amador, subyace un entramado de puntos que se convergen en un convexo sentimiento social que se subrayan de manera tangible e inmanente en los personajes.
En primer lugar, la visión del mundo, el ideologema y la conciencia de clase que se construye el ideo-discurso de Máximo Luján .
Técnicamente lo detalla y lo imprime, primero a través de descripciones, el segundo, por medio de los diálogos, que son elocuciones que reflejan la estructura tensiva, según (Zilberberg, 2012-2016) expresa que “la semiótica del evento no es una semiótica de la oposición , sino una semiótica de la interdependencia, de la solidaridad y de la conciliación a la que está asociada”,(p.83). por lo tanto se refleja en forma de muestra en el párrafo siguiente:
-¿Y qué decide Camilo?
— ¿Y qué? Pues, lo que haría en su lugar todo hombre honrado: tirarle sus contratos por la cara a ese canalla Foxter. Yo no me conformaría con eso: les quebraría las muelas a sopapos. ¿Qué crees que significa esto? Más explotación, más miseria, más hambre, ¿entiendes? (p.40).
Efectivamente, si existe una oposición en la realidad reflejado a través de las acciones de los individuos, eso solo se puede captar a través de la “otredad” que nos indica Levinas, dicha oposición cuando se adecua en la creatividad del texto se teje con voces, con ecos, y palabras , no para desaparecer o aminorar la realidad que ha recreado el autor. Por ello, recalca Cros(2009) citado en (Ávila, 2010) “una mediación distinta de los dos tipos fundamentales las “socio-discursivas” y las “socio-institucionales”(p.107).
Ahora bien, Máximo Luján, tiene una carga sociológica en el pensamiento y en las acciones dialógicas, incluso, puede ser Luján, desde el contexto histórico haya sido un líder sindicalista que promovió el movimiento de protesta en los campos bananeros a mediados del siglo XX.
Porque dentro de la novela hay indicios (Barthes,1984) que determinan que la estructura social de la formación de este personaje tenga sus implicaturas según Cros(2009): “En realidad, tanto el discurso como la institucionalización textual son realizadores de la ideología” (p.107). Eso lo podemos visualizar en “Prisión verde” (Amador, 1986, pág. 46):
—Allí sirve mejor que volviendo a jornalero, aun teniendo que ser un brazo más duro de los exploradores. Camilo es inteligente, comedido, amplio; un gran compañero que de contratista tiene mayor predominio en el campo. Además, están de por medio su mujer y sus hijos. Allí es un contratista ante la Compañía, pero también un apoyo leal para los de abajo. Sus cuadrillas de hombres le quieren y le siguen, tienen fe y confianza en él. Un hombre así es necesario que se mantenga en un puesto importante. Acuérdate que siente y piensa como nosotros.(p.46).
Lo anteriormente expresado por Cros(2009) tiene vinculación que los discursos socio-institucionales están traspasados por las estructuras dominantes como ser “Las compañías bananeras” que de inmediato en el primer capítulo de “Prisión verde” se inicia en la oficina de la intendencia bananera. En lo otro, los socio-discursivos permanece como estructura ilusiva en los campos isotópicos del lenguaje mismo expresado por los personajes tal como lo vimos en la pág.(46)en la anterior cita.
Ya que el discurso económico, sociológico, político se arraigan en estado de la enunciación y en el enunciado. Por ello, los elementos citados por Cros(1989), es lo que permite la presencia de la ideología en la estructura de la novela “Prisión Verde” ,de Ramón Amaya Amador.
Según lo expresa de nuevo Cros(2009) lo apunta “un campo de investigación dedicado a examinar los procesos de transformación que operan en toda la extensión del discurso social”, y concluye “proponiendo como principio que el ideologema inscribe y redistribuye, en el mecanismo de su propia estructuración, coordenadas históricas y sociales” (Cros, 2009,p. 214-215). También es importante desglosar la relación de ideologema, ideosema explicado anteriormente, basado en los acontecimientos de la problemática que se suscita en la trama de la novela, se dan dos acciones socio-críticas, “el despojo” de la “Dolora”, puede verse desde la realidad del ideosema, o sea puede ser que la hacienda “La Dolora”, sea la Honduras sometida y comprada por el extranjero, y los personajes Cantillano y Sierra, sean personajes construidos desde el vencimiento existencial, en desplazar sus necesidades vitales a una individuación, mientras que Luján, se somete al igual que Luncho López, están radicados y radicalizados en no despojarse del bien común, que es “la tierra”, posesión ancestral, ahí se provee de la visión histórica que Deleuze considera como la “máquina despótica” , y en Luján constituye ,el defensor de la “mano de obra”, “fuerza de trabajo”.
Los dos personajes, que inician la contraposición al sistema económico sostenido y arraigado por Míster Foster y Mr. Still. Asimismo se visualiza en el pasaje siguiente (Amador, 1986, pág. 17):
— iAh, Luncho López! —intervino el abogado Párraga, dándole golpecitos cariñosos en la espalda—. Déjate de sentimentalismos y tonterías; ya no eres un niño. Comprende que se trata de un negocio ventajoso para ti. Sabes bien que he sido tu amigo desde hace mucho tiempo y que siempre te he sabido aconsejar. Vende tus propiedades por lo que la Compañía te ofrece; es un buen precio. Con ese dinero te puedes ir a la ciudad tranquilamente a pasar tus últimos días, o bien, si es que no quieres separarte de los montes, si es que los amas tanto como para languidecer por su separación, entonces, compra otra pro piedad agraria en otro lugar del valle y, !todo arreglado! Ya ves, el problema es muy sencillo.
Ideologema-microsistema
semiótico-ideológico
Subyacente en una unidad funcional y significativa del discurso. (Mancuso, 1988-2004). Esta se impone en un momento dado en el discurso social con una recurrencia excepcionalmente alta. El microsistema que se va instituyendo de esta forma se organiza en torno a unas dominantes semánticas y a una serie de valores que fluctúan según las circunstancias históricas” según (Cros E, 2007, pág. Parraf.7) “Un nuevo ideologema surge de la rectificación de su combinatoria estructural en un contexto socio-discursivo determinado y se inserta en el discurso social”.
En este cambio, en nuevas estructuraciones intervienen factores históricos que se van articulando a uno o a varios semas del ideologema original”. A todo esto se suma, el componente histórico lo planteamos según (Zilberberg, 2012-2016, pág. 30):
En cierta medida, el hecho de tomar en cuenta lo sensible, obliga a tomar la narratividad al revés: si la narratividad ve en el sujeto, un sujeto de hacer, un sujeto activo, la admisión de lo sensible, conduce a dar lugar, a un sujeto del padecer: un sujeto pasivo [o pasivizado]. La vivencia íntima del sujeto de estado en esa circunstancia, se impone a las «miras» del sujeto operador.
Sin embargo, el caso de Martin Samayoa, se pasiviza, al igual que Cantillano y Sierra. Porque se expusieron a la represión económica impuesta por Mr. Still, destino mismo corrió en mala suerte Samayoa, después de ser un terrateniente vendió los “terrenos” y luego de recibir el dinero, se dedicó a derrocharlo, hasta llegar a un “ degradatio” que se visualiza en los primeros cinco capítulos de “Prisión Verde”.
El sujeto en el “hacer” y el sujeto “en auto despojarse” que entrama en todos los acontecimientos que sucede en frecuencia en los “campos bananeros”. Tal como se refleja en (Amador, 1986, pág. 28):
iAh, sus días gloriosos cuando iba a horcajadas en el potro de la ventura en plena carrera sobre el mundo! Y tanta fue la velocidad que, muy pronto, llegó al final, siendo lanzado sin piedad sobre los pajonales de la miseria, porque aquella nueva vida a la que lo empujó el cheque bancario de la Compañía, fue distinta a la que antes llevara asido a su heredad, laborando la tierra como campesino medio.
Nuevos rumbos se le habían abierto, sugestivos y plenos de una atracción seductora. Cuerpos de elegantes mujeres, whiskys y barajas, tal fue la trilogía que se encargó de evaporar su caudal. Vivió cerca de un año derrochando dinero, sin pensar en el futuro, sin reflexionar que ahora ya no poseía aquellas tierras y montes, de donde sacaba sin apuros lo necesario para la subsistencia.
Un mal día se encontró con la cuenta en el banco agotada y comenzó a hacer pequeños préstamos, que luego le fueron cortados por su insolvencia. Rápidamente llegó a la pobreza. Los amigotes se le alejaron y las deudas subieron; perdió todo y tuvo que vender hasta los temos de casimir poco usados.
Se abrió ante él la perspectiva de un enganche como capataz en las fincas de la Compañía; estaba seguro de obtener esa colocación, y, si no aspiraba a más, era por no haber aprendido a firmar, pues de haber tenido alguna instrucción quizá hubiera conseguido de Mandador de finca. Contaba con el apoyo de míster Still, por ser "su amigo de negocios". (p.28).
En palabras de (Mancuso, 1988-2004) que cita a Ferri Rossi Landi (1967) parafraseándolo, hace referencia a la estructuralidad de la obra, que lógicamente es la misma estructuración del lenguaje, donde forma el significante con significado propio.
Considerando que las implicaciones expresadas en la ideología están en el plano del “contenido” y que se manifiestan estéticamente en la “forma”.
Lo que subyace una dialéctica entre el formalismo de la obra y su apertura donde el mismo Ferri Rossi Landi citado en (Mancuso, 1988-2004) :
Plantea dos cuestiones centrales:
Ante todo, la oposición, también dialéctica, obviamente, entre lo que una cultura acepta como real o verosímil, (realismo -que siempre expresa una ideología básicamente: "conservadora" y "restauradora" de dicho status quo, que pretende imponerse como natural, a priori e inmodificable (Rossi-Landi 1967g); y aquello que se presenta como "renovador", "alternativo" e incluso "revulsivo", con la pretensión de ser aceptado como producto de la voluntad de modificación y cambio de intereses, bienes y valores.[2], desventuradamente, sólo existe dentro de la novela”. Esto implica que es un acierto literario, que Ramón Amaya Amador haya empleado un desvío sémico, y la ambigüedad de la caracterización de los personajes. Por ejemplo “Mister Still: dueño y/o representante de la compañía extranjera quien se encargó de comprar las tierras a los campesinos, poner la plata para la siembra de la planta del banano, etc. Un hombre de energía ilimitada, severo y autoritario”.
El personaje existe en la esfera de la imaginación que la escritura de la novela propaga y expande, su producción de significados a nivel social, sabemos que existe la clase dominante que ha tomado el poder del enclave bananero por los gringos.
Análisis de la reproducción social y textual del cronotopo histórico en “Prisión verde” de R.A.A.
La práctica social en la novela “prisión verde” como construcción cronotópica tiene que ver con tres momentos que nos propone (Mancuso, 1988-2004, pág. parraf.10): a) la lucha de clases; b)el dominio práctico de la "Naturaleza"; y c) la investigación científica. (Mancuso, 1988-2004).
En el “primer grado textual “en (Mancuso, 1988-2004) cita a Ferri Rossi Landi, donde se identifican la posturas o reacciones negativas que tiene el autor con relación al proceso dinámico de producción social; en la cual esta arraigado el autor.
Amaya Amador fue dirigente sindical y militante del partido socialista o comunista a mediados del siglo XX. Es ahí donde se discierne el contacto con las fuerzas sociales por las cuales ha tenido enorme influencia, de alguna manera no se dio cuenta de ello, o tuvo conciencia de hablar o escribir una novela sobre el asunto.
En el “segundo grado textual”, (Mancuso, 1988-2004) es a través de Máximo Luján (organización obrera), Luncho López (Campesino) y Martin Samayoa ( Terrateniente fracasado), en la visión posible de estos tres personajes es que subyace la estructura homológica de la relación económica de la reproducción social, donde se emergen la verdadera proyección ideológica de lucha de clases, eso se visualiza desde el principio hasta finalizar la novela, la “utopía” no se cierra, continúa en un “ideal” donde el hombre lucha contra el hombre, la explotación del hombre por el hombre, los elementos que desarrollan una dinámica dialéctica se reflejar lo “políticamente realizable” asevera Mancuso (1994) que es la confrontación con el sistema dominante.
En el “tercer grado textual” apunta Mancuso (1994) citando a Ferri Rossi Landi, en el “tercer grado textual” , la materialización de la ideología se comprime y se concretiza a nivel de la “estricta expresión lingüística” según Ferri Rossi Landi (19899 citado en Mancuso (2004) un ejemplo de ello sería el siguiente párrafo de la novela “prisión verde” (Amador, 1986, pág. 71):
-Tú no eres imbécil. Lo que sucede es que la violencia te ciega; a cada momento te lo repito. Ahora voy a explicarte por qué la situación actual de la campeñería nos preocupa. Estamos hambreando. Un día nos desesperamos y hacemos una revuelta loca contra los patronos ¿en qué nos respaldamos y quiénes dirigen el movimiento? Y, aun en caso de improvisar guías, ¿podrían éstos controlar a las masas anarquizadas y sedientas de venganza contra los explotadores? Imagínate toda esa gente revuelta, sin organización, sin tener conciencia de lo que van hacer. A esto, compañero, es a lo que tememos.
Un día nos incorporaremos, pero ese día será, si es que queremos un éxito real, hasta que estemos organizados, hasta que podamos actuar con unidad y compañerismo.
En otras palabras , o en otro sentido, esto indica que la aplicación de categorías no-verbales hacia estructuras verbales. Este reencuentro estructural en la cuales se sirve el autor para transferir el texto , sea para la negación o para la confirmación parafraseando a Mancuso (2004) es decir el autor logró el traslaticio de las estructuras proxémicas y, no sígnicas de su contexto a verbales. Lo que vienen a constituir razonablemente que la proyección social va imbricada por las huellas que van quedando en la escritura verbal o fonológica y semántica del tejido textual.
El autor, se va ascendiendo o va ubicándose debajo de cada componente o elemento que se va proyectando, de tal manera, que no van quedando al descubierto, y eso lo “ficcionaliza” a la par de la relación del espacio y del tiempo , lo que se denomina “cronotopo” en palabras de Bajtín (1989) el proceso de decodificación se aminora o se resulta en el sentido estricto de la comunicación literaria. En el “cuarto nivel textual” (Ferri Rossi Landi,1969) citado en (Mancuso, 1988-2004, pág. Parraf.13.2).“A su vez articulable en operaciones históricas, analíticas y críticas, sería el de la valoración filológica y estética que implicará también una valoración ideológico-filosófica y viceversa, puesto que son en realidad indivisibles, aun cuando metodológicamente (i.e. lógicamente), distinguibles”.
Lo que nos indica, que toda obra literaria esta soslayada por muchas dimensiones, no solo sociales y político- ideológicas, sino toda una visión del mundo complementada con el pensamiento filosófico.Podemos concluir, el texto se podría comprender o entender como “praxis” que se desarrolla lógicamente sobre un proscenio ( lo que se le puede llamar estilo) y un “fondo” (ideológico) parafraseando a Mancuso(2004).
Sociosemiótica y literatura de Zima y “prisión verde” como novela histórica
Cuando (Zima, 2010)plantea que existe una estructuración interna que está vinculada al discurso interno y este se abre al contexto sociohistórico establecido, ya que estos van marcados en estructuras sociales que se imbrican en entidades de índole lingüístico, que provienen de un conjunto de sociolectos, que se conglomeran en el “habla” y en la “escritura”.
Desde la mirada de (Zima, 2010) la construcción interna del discurso en el contexto sociohistórico, en el caso de “prisión verde” es abarcadora de la temática del enclave bananero que tiene sus inicios a finales del siglo XIX, y continua con la llegada de extranjeros estadounidenses en 1902 con el ciudadano William Frederick Streich, que obtuvo una concesión de arrendamiento por 25 años en el corredor de la costa de Omoa y el río Cuyamel.
Mas pronto llegaría Samuel Zemurray que apoyó las contiendas políticas de Manuel Bonilla, para que después se le concediera la concesión que tenía el señor Streich la cual organizó la compañía “Hubbard-Zemurray”.
A grosso modo se pueden mencionar las compañías bananeras que dominaron desde 1900 a 1954:“Citemos, entre otras : la Atlantic Fruit Company, la Vaccaro Brothers Company, la Pizzati Brothers Company, la Cammors McConnel”. Sin embargo, en este contexto, se van originando movimientos huelguísticos que sirven de pretexto a la novela “Prisión Verde”. Para 1930 en la Ceiba se estalla una huelga en las que se recalcan y exigen mejoras a las precarias existencias de los trabajadores.
Aunque fueron luchas esporádicas. Aun en el proceso de la dictadura de Tiburcio Carias Andino (1932-1949) donde podemos ubicar de forma precisa los acontecimientos que fueron la materia primera para el andamio estructural de la novela “Prisión verde”, ya que en la misma encontramos (Amador, 1986, pág. 175 Cap.22):
El movimiento que siguió a continuación, en todo el sector del valle del Aguan, fue grande. Un alboroto, con características de rebelión, cundió por todas partes, ya que las autoridades militares en presencia de la dura realidad del problema de los trabajadores y para ocultar los verdaderos sucesos, hicieron propagar la noticia sensacional de que había habido un levantamiento armado contra el gobierno en el campo de Culuco.
Si se visualiza en el párrafo anteriormente citado, que aparece el movimiento social como “paratexto” dentro de la novela, lo que esfuerza que la novela esta imbricada en la historia con sus referentes socio-históricos que el autor desplegó en la estructura tanto superficial y profunda de la novela:
El parte oficial, decía:
"Un grupo de sediciosos "colorados", bajo el comando de conocidos perturbadores de la Bendita Paz que disfrutamos, intenta- ron hacer un pronunciamiento armado contra el Gobierno Constitucional en el campo bananero Culuco; pero, gracias a la enérgica actividad del coronel de la zona, el plan revoltoso, que incluía el asesinato de Mandadores de la Compañía y a distinguidas personalidades políticas del sector, no pudo ser realizado. Así, con la sofocación de ese levantamiento "colorado", nuestra Bendita Paz continua inalterable, ofreciendo sus frutos a los hombres trabajadores que aman la tranquilidad.. ."
Cuando se refiere “a los colorados” hace alusión del partido “liberal” que históricamente era partido de oposición de la dictadura de tiburcio Carias Andino (1932-1949). Por ello, basándonos en lo que plantea (Lukács, 1955 , pág. 44), ya que los personajes se presentan de forma humana, con sus debilidades, defectos y aciertos, y eso le da un empuje dialéctico, para considerar que no solo se eclosiona la conciencia social, sino también la conciencia histórica en el sentido inherente de la estructura narrativa. Lo visualizamos en el pensamiento, acción y sufrimiento de Luján, Pardo, Palomo, y López. Tal como lo expresa Lukács (1955) cuando se refiere a la teoría de la novela “histórica” :
Poco importa, pues, en la novela histórica la relación de los grandes acontecimientos históricos; se trata de resucitar poéticamente a los seres humanos que figuraron en esos acontecimientos.
Lo importante es procurar la vivencia de los movimientos sociales e individuales, por los que los hombres pensaron, sintieron y actuaron, precisamente del modo en que ocurrió en la realidad histórica. (p.45).
Cuando el autor hace alusiones al partido que gobierna que es el “Nacional”, es un informante (Barthes) es real, existe, menciona al presidente dictador, que otro dato histórico, al igual que el nombre de las bananeras, el nombre de lugares geográficos que constituyen espacios históricos en el “modal-ser” y en el “modal-hacer”, eso determina de alguna manera un componente del cronotopo de “umbral”(Bajtin,1989), ya que el lector real asume identificar esa información en el marco histórico en que se desvela la novela “Prisión Verde”.
Las luchas obreras no paran durante la dictadura de Carías, aunque son reprimidas.
En 1944 hay una gran manifestación en san Pedro Sula, la cual es tremendamente reprimida hasta convertirse en una masacre. La protesta estaba encaminada a denunciar los excesos de la dictadura exigiendo libertades democráticas.
Durante la dictadura, liberales y comunistas eran asesinados y exiliados, la represión fue la antesala para que la huelga del 54 estallara con las magnitudes en que aconteció.
Es importante como el desarrollo de la novela como forma narrativa ha estado formada siempre por la esencia ontológica del “tiempo” y su relación con el “espacio” historiable. Vemos en las novelas de Tolstoi el tratamiento de las guerras napoleónicas y a Sir Walter Scott que de alguna manera consideraron que no podría gastar muchas fuerzas para gestar descripciones sobre los montes de Cevennes o las planicies de Languedoc.
Es lo que Amaya Amador hace a través de acontecimientos claves, importantes, potabiliza la “totalidad” estructural y social de la explotación bananera a mediados del siglo XX en Honduras. Por ello, el tiempo puede ser visto desde una multiplicidad de enfoques.
El tiempo en el interior de la novela, el tiempo de la duración de la lectura, el tiempo de las digresiones , el tiempo de las ilusiones, el tiempo del relato iterativo, y el tiempo en la novela definido con relación al espacio como lo trata (Bajtin,1969) parafraseando a (Lukács, 1955 ) la novela histórica trata de demostrar en formas poéticas la existencia esencial de los acontecimientos, eventualidades históricas de los personajes.
En el concepto de “tiempo” en Bergson , augura potencialmente que el “presente vivo” “es cada instante que late”. Podríamos decir, va cargada de sentido y este se va sedimentando en el interior, por ello el pensamiento contemporáneo a mediados del siglo XX ha ido discerniendo y buscando algunas explicaciones más allá de lo metafísico y de lo dialéctico, en el modo de ir destruyendo el concepto lineal del “tiempo”.
Ya no existe homogeneidad, sin embargo en la novela “prisión verde” subyace la linealidad emergente, por ello, parafraseando de nuevo a Bergson “el tiempo engulle como remolino cualquier diferenciación temporal”. Aunque es importante, considerar el tiempo desde la mirada histórica, para poder sinexar más adelante lo de cronotopo en Bajtín (1969).
En el sentido, de cómo Amaya Amador radiografea y escribe la novela “prisión verde” logrando insertar elementos básicos históricos que se suceden entre esferas de acción de los personajes y en la continuidad divergente de los cronotopos que reflejan la realidad geográfica e histórica. De esta manera, la estructura se convierte en un elemento central para analizar los periodos de larga duración. Según Braudel citado en (Coya, 2002) (1979 se basa en:
“un nuevo modo de relato histórico–cabe decir el recitativo de la coyuntura, del ciclo y hasta del interciclo que ofrece nuestra elección una decena de años, un cuarto de siglo y, en última instancia, el medio siglo del ciclo clásico de Kondratieff”. (p. 69). Por lo que plantea que este modelo permite ir más allá del hecho, postulando que si un hecho ocurrió hoy lo más probable es que se haya gestado mucho tiempo atrás.
Lo anterior, indica, que Amaya Amador refleja acontecimientos no solo que sucedieron en el momento de la Dictadura de Tiburcio Carias Andino(1932-1949), sino décadas anteriores. El orden de ideas, según (Lukács, 1955 ) expresa “Lo que tan superficialmente se ha denominado "verdad del colorido" en las novelas de Scott es en verdad esta prueba poética de la realidad histórica.(p.45).
Eso lo captamos y aprehendemos en la novela “prisión verde” en las vivas descripciones que en retórica se le llama “hipotiposis[3]” que consiste en un tipo de descripción muy vívida que pinta algo lejano o poco relacionado con el público de forma patética o muy emotiva ante los ojos, los oídos y la imaginación de ese público como si estuviese presente y asistiese a ello”.
Lo podemos notar en inicio de algunos capítulos ,donde el cronotopo adquiere la visión retórica de paisajismo, al mismo tiempo para reflejar el espacio de la naturaleza:
Eran aquellos días estivales, cuando la luz crepuscular se adentra aún más allá de las normales puertas de la noche. Maravillosa expectación cromática con el derroche de una naturaleza pródiga en belleza. La exuberancia de las plantaciones, mecidas por el viento cálido; los últimos oros del ocaso semejando la extinción ígnea de una ciudad en llamas, las moles oscuras de las montañas distantes, como enormes serpientes prehistóricas, hundidas en un adormecimiento de milenios, la penumbra que iba encubriendo el azul vesperal del cielo hibuerense para provocar el milagro del despertar de los centinelas luminosos de la noche; todo aquel inigualado panorama del valle del Aguán, era un vaso de arte para el poeta que bebe la belleza inspiradora en los filtros de una naturaleza lujuriante, o un motivo sustancioso para el filósofo que intenta navegar en pos del enigma de los mundos.
La estructuración del personaje en la constante sociohistórica del cronotopo de Bajtín en “Prisión Verde” R.A.A.
Todo ello, se tiene bien claro que los individuos se apropian con su propia manera de la cultura, y de ello conforman el “sujeto colectivo” para ligar su representativa a través de códigos, creencias, luchas, visiones y acciones. Sin embargo, en el plano de la expresión desde el ideologema, la acción conforma esa dualidad entre la determinación del “sujeto” dominado y la “constante” del sujeto dominador. Ya que en toda la “totalidad” se muestra un complejo universo de significados que detonan y denotan la realidad tensiva ( conflictos) y la realidad extensiva ( se extiende en toda la novela) como estructura que postula por sostener la relación de los individuos con la dialéctica de las cosas y tomar partida de luchar.
Aparentemente, la novela “Prisión Verde” se despliega fácil, contrario a eso, la complejidad subyace en cómo se sostiene la imbricación del “espacio y el tiempo” que argumenta (Bajtín, 1989, pág. 239) “Cada motivo argumental puede, de hecho, tener su propio cronotopo”. No obstante, reconsiderando, sobre lo que se venía discutiendo sobre los personajes protagónicos y antagónicos, desde la conceptualización de ideologema, ideología e ideosema, lo vinculamos, a lo de estructuración biográfica que nos plantea Bajtín (1989).
Junto a los cronotopos que se dan en el texto novelístico también se dan, en general, “un cronotopo del autor y otro del oyente-lector”: el material novelesco nunca es inerte, sino hablante, significativo, semiótico. Para el lector, entonces, los hechos ocupan un determinado espacio, están localizados. (p.234).
Además, en la creación interna y externa, tiene auge y movimiento el acto “ficticio” donde se complemente la interrelación de “tiempo y espacio”, todo ello, tiene que ver con la cultura, en cambio, también participan el autor y el lector. Porque a partir del fondo, el lector unifica los lugares de forma concreta y directa, que lógicamente están en el exterior del texto novelesco, y que tiene un movimiento aleatorio ficticio en la estructura interna de la novela misma.
Puesto que así como lo replica Bajtín, cuando apuntala sobre el tipo “energético” que tienen su origen en la obra Aristotélica cuando se refiere filosóficamente a “energía” traducido a “energía”, donde la existencia y la esencia de Máximo Luján , Lucio Pardo y Martin Samayoa asumen la fuerza y la acción. El siguiente punto trata de que por ello, “la representación de la vida de un individuo no se hace enumerando sus cualidades positivas o negativas, sino a través de los hechos, discursos, de dicho hombre” expresa (Bajtin, 1989).
Lo que nos importa es el hecho de expresar la inseparabilidad del tiempo y del espacio (el tiempo como cuarta dimensión del espacio). (Bajtín, 1989) Más adelante, menciona que el cronotopo es el lugar en que los nudos de la narración se atan y se desatan. Puede decirse sin ambages que a ellos pertenece el sentido que da forma a la narración.
Por consiguiente, Dostoievski expresaba que el ser humano está sometido al devenir y a lo sucesivo de la continuidad del tiempo, donde se conjuga el pasado con el futuro, y eso se demuestra en la novela “Los Hermanos Karamazov”, donde después de darle sepultura al pequeño Oliueba, punto con que finaliza la novela, Dostoievski deja que el tiempo se supedite a la trascendencia de la verdad, la del hombre, la del tiempo, y la del pensamiento, porque no se refería a un tiempo concreto, sino a lo ontológico del “Dassein” que indica Heidegger. Al igual que Kafka se refiere el tiempo histórico solo para destruirlo.
Quizás en la novela del realismo social, el tiempo adquiere diversos matices desde la mirada del ideologema y desde la construcción polisémica. Nos vuelve a plantear (Bajtin, 1989) :
[...] El tiempo se vuelve efectivamente palpable y visible; el cronotopo hace que los eventos narrativos se concreticen, los encarna, hace que la sangre corra por sus venas.
Un evento puede ser comunicado, se convierte en información, permite que uno pueda proporcionar datos precisos respecto al lugar y tiempo de su acontecer. Pero el evento no se convierte en una figura.
Es precisamente el cronotopo el que proporciona el ámbito esencial para la manifestación:
la representatividad de los eventos. (Bajtín, 1989).
Por ello ,el escritor debe tomar una actitud, un punto partidista, reflejar el momento, la época, ya que va estructurando la realidad desde una visión militante, manteniendo una clara actitud, donde el hombre considera su destino definido en la lucha de clases, parafraseando a (Lukács, 1955 ) “la auténtica literatura debe tener como objetivo, conferir a cada hombre la conciencia de sí mismo”.
Teoría del reflejo de Lukács en “Prisión verde”
La construcción literaria no diverge de la dimensión ideológica, porque se confabulan entre dos puntos que se anudan en un solo sentido textual, sea en el eje paradigmático y sintagmático. La aprehensión de la realidad puede ser vista desde el pensamiento de los personajes, del autor y de la relación espacio-tiempo (cronotopo en Bajtín).
No obstante, Lukács (1968) cita en (Bonilla, 2015), expresa que la teoría del reflejo se evidencia en el “reflejo estético” y que se mueve entre dos polos: “el reflejo de la realidad cotidiana se hace posible la construcción de una totalidad intensiva “y en el otro polo “la concentración de sentidos en una obra que confluyen hacia una totalidad cerrada y autónoma”. (p.4).
Prosigue Bonilla (2015) “que es propia de la obra de arte, en tanto modo de objetivación característico, y el reflejo permite recalcar la referencia constante a la “vida cotidiana” de los hombres”. (p.4). Lo anterior, hace énfasis, que la realidad tiene sus propias formas de manifestación en las obras de arte, cuando el realismo es la apropiación concentrada de los sujetos y objetos en un suceder “real” que, a contrapelo, solo se puede reconstruir a través de la memoria a través del lenguaje. El reflejo se comporta como el efecto de un espejo, se duplica en la formación de la conciencia, y da paso a lo que se llama “totalidad”. En este sentido, así lo destaca (Ávila, 2010): “cada palabra es portadora de las marcas de su adscripción social, y, por tanto, es medio de la incorporación de lo social en el discurso”(p.67).
Por ello, las realidades que se abstraen y sobrevienen en un devenir tensivo, y que pueden considerar caracteres literarios y estéticos que los historiadores literarios han asumido como resultado de una época u generación, y también, reindexa la psicología del autor con alguna estructura de “pensar” en acción o pensar en “interpretar” el mundo que le rodea desde su posición de clase social, parafraseando a Goldman (1968,2015). (Goldmann, 1968, 2015, pág. 28).
Cronotopos en el nivel geográfico en “prisión verde”
Muchas veces fue enterrado vivo en la soledad de los patios después del Golpe de Estado” (Armando García, 1997). Roger Isaula expresa (2003) “La escena social atiende las pautas del realismo social, los campos bananeros , no son simples espacios geográficos . Asume que las fincas son las prisiones, la vida espiritual, material en el empobrecimiento del alma popular, cuadro social cotidiano, hay un proceso social en la novela”.
Según Escoto . J. “ Realista sin caer en los espantos del realismo socialista, la explotación del enclave bananero hay disimiles mosaicos , experiencia personal e imaginación (fracaso-esperanza). Así lo afirma Ennio Leone (2000) “retrato vivo en carne viva, una amalgama de voces sometidas a la enajenación tremebunda y brutal del imperialismo yankee”. De esto también ha dicho Roberto Sosa:
“Con Ramón Amaya Amador la novela social hondureña comienza a adquirir relieves de dignidad y no obstante que la crítica literaria ha subrayado a su narrativa defectos de construcción, ha reconocido su poder captativo y transfigurador de la situación del cuadro de realidad que le tocó vivir. Los libros de Amaya Amador señalan la explotación que los monopolios extranjeros han verificado y verifican en nuestro país. Señalan el trabajo embrutecedor que las peonadas sufrientes hicieron y hacen en la selva artificial de los bananales hondureños.
No podía hacer otra cosa quien fue gota de esa sucia corriente. De allí la fuerza conmovedora de su obra”.
[1] Martes, 14 de abril de 2009 Rinconete Buscar en Rinconete Literatura Libros clave de la narrativa hondureña (VIII).Prisión Verde Ver todos los artículos de Libros clave de la narrativa hondureñaCentro Virtual Cervantes © Instituto Cervantes, 1997-2023. Reservados todos los derechos. cvc@cervantes.es
[2] Ibidem
[3] https://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-hipotiposis.html
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

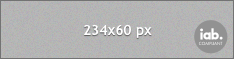
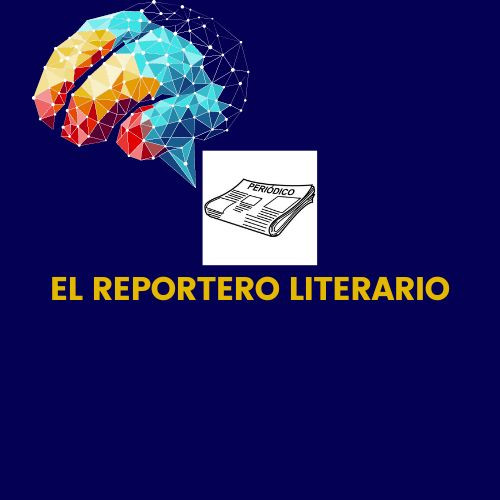
Comentarios