Cuenta/cuentos en el país de los mensos y mansos INTERPRETACIÓN HISTÓRICA CRÍTICA DEL CUENTO HONDUREÑO CONTEMPORÁNEO
Cuenta/cuentos en el país
de los mensos
y mansos
INTERPRETACIÓN HISTÓRICA CRÍTICA
DEL CUENTO HONDUREÑO CONTEMPORÁNEO
1885-2021
OSCAR SIERRA-PANDOLFI
MELVIN SALGADO
Capitulo.1.
El cuento hondureño a principios del siglo XX
El cuento ha sido más cultivado que la novela y entre los primeros del siglo XX figuran dos de Juan Ramón Molina, “El Chele” y “Mr. Black” según lo argumenta Alvarado (2016). Para fines históricos, entre 1901-1910, según lo afirma Gaitán (2008) se publicaron los cuentos: El Chele, La niña de la Patata, Lloviendo y Mr. Black. Aunque anteriormente, en 1906 Rómulo E. Durón: La campana del reloj, había sido merecedor de los primeros juegos florales de Tegucigalpa. (p.20). Para fines históricos, entre 1901-1910, según lo afirma Gaitán (2008) se publicaron los cuentos: El Chele, La niña de la Patata, Lloviendo y Mr. Black. Aunque anteriormente, en 1906 Rómulo E. Durón: La campana del reloj, había sido merecedor de los primeros juegos florales de Tegucigalpa. (p.20). Hojas de otoño (1904). En términos cuantitativos, según prosigue Gaitán (2008), solo se publicaron dos libros de cuentos. Es a partir de 1910 donde Froilán Turcios(1875-1943) inicia su desarrollo narrativo con el libro: Cuentos del amor y de la muerte, con 69 cuentos. El libro de narraciones de Rafael Heliodoro Valle(1891-1959): el Rosal del Ermitaño (1911).
A pesar de que Heliodoro Valle, se orientaba al regionalismo y al costumbrismo, aparece más adelante en otras agrupaciones. Sin embargo, en esta década donde sus publicaciones tienen el impulso editorial, sin el sojuzgamiento estético literario. Ya que se ha evaluado y valorado en diminutivo su obra en conjunto. Con el texto: anecdotario de mi abuelo (1915). A simple vista, carece de signo estético. Por ello, no hay firmeza en definir si hay, o no, logros literarios.
De 1921 a 1930, según lo reafirma Gaitán(2008), se publican textos narrativos, que podrían considerarse cuentos en el sentido estricto del término, o su ubicuidad en algún istmo estético, es complejo o complicado. El grupo renovación, de hecho, existe un estudio elaborado por el doctor Nery Alexis Gaitán, que nos orienta y despeja algunas conceptualizaciones sobre la respectiva agrupación.Tal sea el regionalismo-costumbrismo-realismo y, por otro lado, el cosmopolitismo, donde solo aparecen rasgos y destellos.
1889 1920
La narrativa, específicamente el cuento clásico en Honduras, se inmiscuye en una estructura que se conoce en la teoría literaria: “presentación, nudo y desenlace”, sin diluir las teorías narratológicas expuestas por Propp, Greimas, Todorov entre otros. El tipo de narrativa llamada cuento a finales del siglo XIX e inicios del XX, tiene que ver con las reminiscencias de la decadencia estilística del romanticismo y formas del modernismo Dariano. Por lo tanto, no existe una conciencia literaria ni formal para generar creatividad ficticia y novedad en la obra literaria.
Es resultado de espontaneidades como son los casos de Ramon Rosa, “mi maestra la escolástica”,que no podría catalogarse de cuento en ninguna forma, ni clásica, ni moderna. El aparejo didáctico y las travesías ensayísticas no evitan ser atributos en el origen del cuento hondureño. Al igual que se le atribuye a Rómulo E. Durón un premio de cuento de los juegos florales de Tegucigalpa en 1906. En cambio, es necesario dilucidar lo que plantea Gaitán (2008) en su tesis doctoral “a partir de aquí, se podría decir que el cuento es visto como un género literario.” Consecuentemente, el cuento galardonado, no contiene los elementos idóneos del cuento clásico para determinarlo como tal. Primero, se trata de una especie de postal, lo plano, el abuso y fallas del lenguaje, es decir, carece del componente narratorio, como ser un conflicto, un clímax y un final que destaque de forma estética, es así que se debe considerar a la “campana del reloj” una estampa local o primitivismo emergido en la conciencia reducida del localismo.
En tal sentido, no representa la primera intención literaria de escribir cuento. Considerando, que los primeros escritores que se orientan a escribir cuentos de alto alcance literario en los inicios del siglo XX son: Froilán Turcios y Juan Ramon Molina, aunque bajo las tendencias del periodismo como lo expresa Rama (1985): La renovación de la lengua literaria también se relaciona con el hecho de que los modernistas fueron los primeros escritores profesionales de Hispanoamérica. Muchos de ellos trabajaron como periodistas.Difícilmente se puede pensar que esta labor constante sobre la lengua no haya mellado en ellos. Es decir, también podemos pensar que el lenguaje periodístico fue como una de las varias y múltiples influencias en el lenguaje poético modernista.
El cuento en Honduras, podría catalogarse muy productivo, y recreativo. Aunque no evolutivo en el sentido innovador y transformador. Su despliegue siempre se constituyó una forma de liar con los contextos socio/históricos políticos que se emergían a principios del siglo XX en las primeras dos décadas, donde se supeditaban los escuálidos conflictos de las guerras intestinas entre nacionalistas y liberales. Por lo que todavía la crítica literaria, sigue afirmando la falacia, que hay escasez cuentística a nivel cuantitativo, contrario a ello, se supera el ranking de producción de libros de cuentos. En cambio, en la parte cualitativa, donde es escasa la producción de cuentos que reflejen innovaciones y aportes en los niveles técnicos-formales, y para que conformen una propuesta de largo alcance estético. Consecuentemente, su despegue, no constituye justificación de tal juicio, su demora, no se ajusta a las rémoras de los cuentos de Froilán Turcios, exceptuando lo que afirma Salinas Paguada, uno de los primeros críticos en analizar la historia del cuento en Honduras durante el siglo XX, en su “Breve reseña del cuento hondureño”, donde indica: “Los primeros intentos por definir y modernizar el cuento en Honduras fueron realizados por la generación de “Grupo Renovación” en la década del 20”, (Salinas Paguada, 1981: 504). Aunque según Alvarado (2016) “Al primero puede ubicársele dentro del Realismo, por el empleo del lenguaje popular y por las alusiones a lugares que realmente existen en la capital. Posteriormente, el grupo Renovación, durante la década de 1920, se dedicó a organizar el cuento en Honduras. Este grupo estaba constituido por escritores como Federico Peck Fernández, Arturo Mejía Nieto (1901-1972), Arturo Martínez Galindo (1900-1940), y Marcos Carías Reyes. Pero, en realidad, no existió un plan de trabajo, ni tan siquiera una sola tendencia en cuanto a temática se refiere. Algunos de estos autores escribieron sobre la vida en las áreas rurales y lo hicieron como si hubiesen sido crónicas periodísticas, sin dedicarles un trabajo estético a fondo. Estos cuentos pueden ser ubicados dentro del Criollismo”.
Aunque se le reste a la lista de nombres que deben ir sumidos en la conformación panorámica del cuento hondureño, y aunque se delata el siguiente argumento: Los orígenes del cuento hondureño, como los del resto de los países centroamericanos, están en el cuadro de costumbres. La primera vez que se use oficialmente el término “cuento” en Honduras será en 1906, año en el que se convoca un concurso de cuento y que es ganado por Rómulo E. Durón, cuya carrera escritural siguió más por el camino del ensayo que por el de la ficción.
El género cuento clásico es una estructura compleja, igualmente hace aparición al mismo tiempo la teoría clásica donde está contenida por una estructura composicional-secuencial, y donde se desarrolla la manera en cómo se presenta la historia lineal, y además como el discurso coincide con lo narratorio; tal como lo expresa Zavala , L (2013) “En cambio, el cuento moderno tiene una estructura fragmentaria. Y el cuento posmoderno está formado por simulacros de secuencialidad y fragmentación”. En otro orden de ideas, Froilán Turcios al igual que Juan Ramón Molina, crean el cuento literario, en el sentido estricto del término. Se pueden visualizar a grandes rasgos, algunos elementos biográficos del escritor Turcios:
Su nombre completo era de Froilán de Jesús Turcios Canelas (1875-1943). Poeta, narrador, editor, antólogo, político, diplomático y periodista hondureño que junto a Juan Ramón Molina fue el intelectual de Honduras más importante de principios del siglo XX. Turcios fue un cuentista de finos rasgos preciosistas, inclinándose a los temas violentos. Inició en Honduras en el siglo XX el género del cuento. Además de cultivar la poesía preciosista, elaboró sus relatos como filigranas estilísticas. Sus textos en prosa, influidos por el italiano Gabriele D'Annunzio, se caracterizan por la pericia en la trama, el valor exacto y a la vez ornamental de las palabras y los finales inesperados o impactantes que marcaron luego buena parte del género en América Latina.
Basado en lo anterior, los aciertos estéticos atravesados por influencias como D'Annunzio, reflejan de forma precisa la ubicación de la literatura hondureña en el contexto universal a principios del siglo XX. Considerando un microanálisis de una muestra de cuentos del autor antes citado. El cuento “El tigre”, incluso sobresale el libro “Cuentos del amor y la muerte”(1930) y “hojas de otoño” (1904). “En la casa montañera resonaban terribles lamentos en la sombría noche de junio. La alegre Juanita, de once años de edad, fué víctima de la bestial lujuria del bandolero José Garmendia (a) el tigre, que merodeaba por llanuras y serranías, marcando su huella con toda clase de infamias”. “La pobre criatura fue asaltada por el feroz criminal a cien metros de la casa, en la vereda del Ojo de Agua. A sus agudos gritos acudieron la madre y las hermanas, pues los hombres no habían regresado de los tabacales de la vega. Pero llegaron tarde. El bruto —tras la vil satisfacción de su deseo —huía velozmente por entre los árboles”.
En la primera estructura gramatical se soslaya el ámbito de sememas geográficos que se vierten en el naturalismo de Flaubert, entre tanto, se le consideró de forma sistemática un movimiento literario, artístico y filosófico que surgiría en el siglo XIX, contrapuesto al idealismo y el romanticismo, donde se convertiría en una continuación del realismo; pero de forma más intensa o radical; oponiéndose a los lineamientos del romanticismo: “en donde se buscaba un ideal romántico con tendencias metafísicas, oponiendo a ello el naturalismo, que tomaba como base el tratamiento científico de la naturaleza, enfocado a las condiciones sociales y subjetivas del ser humano”.
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

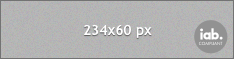
Comentarios