La Piel de Zapa /Honorato de Balzac
La Piel de Zapa
Honorato de Balzac
INDICE
I - EL TALISMÁN
II - LA MUJER SIN CORAZON III - LA AGONIA
EPILOGO
I
EL TALISMÁN
Hacia fines del mes de octubre último, entró un joven en el Palacio Real, en el momento en que se abrían las casas de juego, conforme a la ley que protege una pasión esencialmente imponible. Sin titubear apenas, subió la escalera del garito señalado con el número 36.
-¡Caballero! ¿me hace usted el favor del sombrero? - requirió en voz seca y gruñona un viejecillo paliducho, acurrucado en la sombra, resguardado por una barricada, y que se levantó súbitamente, mostrando un rostro vaciado en un tipo innoble.
Cuando entras en una casa de juego, la ley comienza por despojarte de tu sombrero. ¿Será ello una parábola evangélica y providencial? ¿Será más bien una manera de cerrar un contrato infernal contigo, exigiéndote no sé qué prenda? ¿Será quizá para obligarte a guardar actitud respetuosa para con aquellos que van a ganarte el dinero? ¿Será por ventura, que la policía, agazapada en todos los bajos fondos sociales, tiene afán de averiguar el nombre de tu sombrerero o el tuyo, si es que le has estampado en el forro? ¿Será, en fin, para tomar la medida de tu cráneo y confeccionar una instructiva estadística, relativa a la capacidad cerebral de los jugadores? En este punto, el silencio de la Administración es absoluto. Pero, sábelo bien; apenas avances un paso hacia el tapete verde, ya no te pertenece tu sombrero, como tampoco te perteneces tú mismo; tanto tú, como tu fortuna, tus prendas de vestuario, hasta tu bastón, todo es del juego. A tu salida, el juego te demostrará, mediante un atroz epigrama en acción, que te ha dejado algo, devolviéndote tu indumentaria. No obstante, si en alguna ocasión llevas sombrero nuevo, aprenderás, a tu costa, que conviene hacerse un traje de jugador.
El asombro manifestado por el joven al recibir una ficha numerada a cambio de su sombrero, cuyos bordes, por fortuna, estaban ligeramente pelados, reveló bastante á las claras un alma todavía inocente. Así, el viejecillo, encenagado sin duda, desde su mocedad en los ardientes placeres de la vida del jugador, le lanzó una mirada de compasiva ternura, en lo que un filósofo hubiera leído las miserias del hospital, la vagabundez del arruinado, los sumarios y procesos, los trabajos forzados a perpetuidad, las expatriaciones al Guazacoalco. Aquel hombre, cuya escuálida y exangüe faz denotaba la deficiencia de alimentos, presentaba la pálida imagen del vicio reducida a su más mínima expresión. Sus arrugas delataban las huellas de antiguas torturas, y debía jugarse sus menguados emolumentos el día
mismo en que los cobraba. Semejante a esos rocines en los que no producen mella los palos, no había nada que le inmutara; los sordos gemidos de los jugadores que salían arruinados, sus mudas imprecaciones, sus estúpidas miradas, no causaban en él la más ligera impresión. Era la encarnación del juego. Si el joven hubiera contemplado al triste Cerbero, quizá se habría dicho:
-¡Ese hombre es una baraja ambulante!
El desconocido desatendió el consejo viviente instalado allí sin duda por la Providencia como ha situado la repulsión a la puerta de todos los lugares de vicio, y entró resueltamente en la sala, donde el sonido del oro ejercía deslumbradora fascinación sobre los sentidos, en plena codicia. Era probable que aquel joven fuese impulsado allí por la más lógica de todas las elocuentes frases de J. J. Rousseau, que, a mi juicio, encierra este triste pensamiento «Sí, concibo que un hombre recurra al juego; pero sólo en el caso extremo de no ver más que su último escudo entre él y la muerte.»
Por la tarde, las casas de juego sólo tienen una poesía vulgar, pero de un efecto tan seguro como un drama sangriento. Las salas están repletas de «mirones» y de jugadores, de ancianos indigentes, que se arrastran por allí para entrar en calor, de fisonomías agitadas, de orgías comenzadas en el vino y prestas a acabar en el Sena. Si la pasión abunda, el excesivo número de actores impide contemplar frente a frente al demonio del juego. La velada es un verdadero trozo de conjunto, en el que toda la compañía canta, en el que cada instrumento de la orquesta modula su frase. Allí se ven numerosas personas respetables, que van en busca de solaz y lo pagan, como pagarían el placer del espectáculo o la satisfacción de un capricho gastronómico. ¿Pero alcanzaríais a comprender todo el delirio y el vigor encerrados en el alma de un hombre que espera con impaciencia la apertura de un tugurio? Entre el jugador de la madrugada y el jugador de la tarde, existe la diferencia que separa al marido indolente del amante embobado bajo los balcones de su beldad. Sólo durante la madrugada se muestran la pasión palpitante y la necesidad, en toda su horrible desnudez. En aquel momento podríais admirar a un verdadero jugador, a un jugador que no ha comido, dormido, vivido ni pensado mientras ha sido flagelado por el látigo de su martingala, mientras ha sufrido, asediado por la comezón de un golpe de «treinta y cuarenta». A aquella hora maldita, encontraríais ojos cuya calma espanta, rostros que fascinan, miradas que remueven las cartas y las devoran. Así, las casas de juego no son sublimes más que a la apertura de sus sesiones. Si España tiene sus corridas de toros, si Roma tuvo sus gladiadores, París puede vanagloriarse de su Palacio Real, cuyas
provocativas ruletas proporcionan el placer de ver correr la sangre a oleadas, sin el temor de que resbalen los pies. Intentad lanzar una mirada furtiva sobre aquella palestra, entrad... ¡Qué desnudez! Los muros, cubiertos de un papel mugriento hasta la altura' de una persona, no ofrecen una sola imagen capaz de refrigerar el alma. Ni siquiera se encuentra un clavo para facilitar el suicidio. El entarimado está carcomido y sucio. Una mesa oblonga ocupa el centro de la sala. La modestia de las sillas de paja agrupadas en torno de aquel tapete gastado por el roce del oro, denuncia una curiosa indiferencia por el lujo, entre los hombres que van a sucumbir allí por el afán de la fortuna y del fausto. Esta antítesis humana se descubre dondequiera que el alma reacciona poderosamente sobre sí misma. El galán desearía ver a su amada reposando sobre mullidos cojines de seda, envuelta en vaporosos tisúes orientales, y la mayor parte del tiempo la posee sobre un camastro. El ambicioso se imagina en la cumbre del poder, sin dejar de rastrear por el fango del servilismo. El traficante vegeta en el fondo de un tenducho húmedo y malsano, levantando un vasto palacio de donde su hijo, heredero precoz, será arrojado por una licitación fraternal. En fin, ¿existe algo más repulsivo que una casa de placer? ¡Problema singular! En constante oposición consigo mismo, midiendo sus esperanzas por sus males presentes y sus males por un porvenir que no le pertenece, el hombre imprime a todos sus actos el carácter de la inconsciencia y de la debilidad. Aquí abajo, no hay nada completo más que la desgracia.
Cuando el joven entró en el salón, había ya en él varios jugadores. Tres ancianos calvos estaban sentados indolentemente alrededor del tapete verde: sus rostros marmóreos, impasibles, como los de los diplomáticos, revelaban almas estragadas, corazones que hacía mucho tiempo que se habían olvidado de palpitar, ni aun arriesgando los bienes parafernales de una esposa.
Un joven italiano, de negra cabellera y tez cetrina, acodado tranquilamente al extremo de la mesa, parecía escuchar esos presentimientos secretos que gritan fatalmente al jugador: -¡Sí! -¡No! Aquella cabeza meridional respiraba oro y fuego. Siete u ocho mirones, en pie, alineados formando galería, aguardaban las escenas que les preparaban los vaivenes de la suerte, las fisonomías de los actores, el movimiento del dinero y el de las raquetas. Aquellos desocupados se estacionaban allí, silenciosos, inmóviles, atentos como el pueblo al cadalso, cuando el verdugo cercena una cabeza. Un hombre alto y flaco, raído de ropa, con una tarjeta en una mano y un lapicero en la otra, marcaba los pases del encarnado y del negro. Era uno de esos Tántalos modernos, que viven al borde de todos los goces de su siglo,
uno de esos avaros sin tesoro, que atraviesan una puesta imaginaria; especie de loco razonable, que se consolaba de sus miserias acariciando una quimera, que actuaba, en fin, con el vicio y el peligro como los recién ordenados con la Eucaristía, cuando dicen misas blancas. Frente a la banca, un par de esos ladinos especuladores, expertos en lances de juego y semejantes a antiguos forzados, a quienes ya no asustan las galeras, permanecían en acecho, para aventurar tres golpes y llevarse inmediatamente la incierta ganancia de que vivían. Dos viejos criados se paseaban perezosamente con los brazos cruzados, mirando de vez en cuando al jardín, por detrás de las vidrieras, como para mostrar a los transeúntes sus anchas faces, a guisa de enseña.
El «banquero» acababa de lanzar su inexpresiva mirada circular sobre los
«puntos» y de pronunciar el monótono «¡Hagan juego!», cuando el joven abrió la puerta. El silencio se hizo más profundo y las cabezas se volvieron al recién llegado, por curiosidad. ¡Cosa inaudita! Los embotados viejos, los pétreos empleados, los
«mirones» y hasta el fanático italiano, experimentaron cierta impresión de espanto, al ver al desconocido. ¿No se ha de ser bien desgraciado para obtener piedad, bien débil para inspirar simpatía, de bien siniestro aspecto para estremecer las almas, en un lugar en que los dolores deben ser mudos, donde la miseria es alegre y la desesperación mesurada? Pues bien; de todo ello hubo en la sensación nueva que removió aquellos corazones helados, en el momento de entrar el joven. ¿Acaso no lloraron también alguna vez los verdugos, ante las vírgenes cuyas blondas cabezas debían ser segadas a una señal de la Revolución?
A la primera ojeada, los jugadores leyeron en el semblante del novicio algún horrible misterio. Sus juveniles facciones estaban impregnadas de una gracia nebulosa; sus miradas denunciaban esfuerzos fracasados, mil esperanzas defraudadas. La hosca - impasibilidad del suicidio daba a aquella frente una palidez mate y enfermiza: una amarga sonrisa plegaba ligeramente las comisuras de los labios, y la fisonomía expresaba una resignación, que impresionaba desagradablemente. Algún secreto genio centelleaba en el fondo de aquellas pupilas, veladas quizá por las fatigas del placer. ¿Era que los estragos de una vida licenciosa empañaban el brillo de aquel noble rostro, en otro tiempo puro y rozagante, ahora degradado? Los médicos habrían atribuido indudablemente a lesiones cardíacas o pulmonares el círculo amarillento que rodeaba los párpados y el tinte rojizo de las mejillas, en tanto que los poetas hubieran pretendido reconocer en aquellos síntomas los estragos de la vigilia, las huellas de noches de estudio pasadas al resplandor de un quinqué. Pero era una pasión más mortal que la
enfermedad, una enfermedad más implacable que la fiebre del estudio, la que alteraba aquel cerebro mozo, la que contraía aquellos músculos vivaces, la que hacía retorcer aquel corazón, apenas desflorado por las orgías, el estudio y la enfermedad. Así como cuando llega un célebre criminal al presidio, los penados le acogen con respeto, así todos aquellos demonios humanos, duchos en torturas, saludaron un dolor insólito, una herida profunda que sondeaba su mirada, y reconocieron uno de sus príncipes en la majestad de su muda ironía, en la elegante miseria de sus ropas, El joven vestía un frac de buen gusto, pero los bordes del chaleco y de la corbata estaban concienzudamente unidos, para que se le supusiera camisa. La limpieza de sus manos, pulidas como manos femeninas, era bastante dudosa; en fin, ¡hacía dos días que no llevaba guantes!
Si el banquero y los propios criados de la sala se estremecieron, fue porque aun se observaban los rastros de una encantadora inocencia en aquellas formas gráciles y delicadas, en aquella blonda y rala cabellera, ensortijada naturalmente. El sujeto en cuestión no contaba más de veinticinco años, y el vicio parecía ser en él tan sólo un accidente. La lozanía de la juventud seguía luchando con los estragos de una impotente lascivia. Las tinieblas y la luz, la nada y la existencia combatían entre sí, produciendo a la vez atracción y horror. El joven se presentaba allí como un ángel sin aureola, extraviado en su camino. Así, todos aquellos profesores eméritos de vicio y de infamia, semejantes a una repugnante Celestina, acometida por la piedad a la vista de una hermosa doncella que se ofrece a la corrupción, estuvieron a punto de gritar al novato
-¡Vete!
El recién llegado marchó derecho a la mesa, se quedó en pie, tiró al azar sobre el tapete una moneda de oro que tenía en la mano, y que fue. rodando, al negro; luego, a fuer de corazón esforzado, que abomina de trapaceras incertidumbres, lanzó al tallador una mirada, entre turbulenta y tranquila. El interés de aquel golpe fue tal, que los viejos hicieron postura; pero el italiano, asaltado por una luminosa idea que cruzó su mente, con el fanatismo de la pasión, apuntó su montón de oro en contra del juego del desconocido. El banquero se olvidó de pronunciar esas frases que, a la larga, se convierten en un murmullo ronco e ininteligible
-¡Hagan juego!... ¿Está hecho?... ¡No va más!
Al extender las cartas sobre la mesa, el tallador, indiferente siempre a la pérdida o a la ganancia de los aficionados a aquellos sombríos placeres, pareció mostrarse deseoso de que la suerte favoreciese al advenedizo. A cada espectador se
le antojó ver un drama y la última escena de una noble vida en la suerte de aquella moneda de oro; sus pupilas, clavadas en las fatídicas cartulinas, chispeaban; pero, a pesar de la atención con que miraron alternativamente al joven y a las cartas, no pudieron sorprender el menor síntoma de emoción en su fisonomía fría y re- signada.
-Encarnado gana, color pierde - cantó el banquero con solemnidad.
Una especie de sordo estertor salió del pecho del italiano, al ver caer, uno a uno, los billetes doblados que le arrojó el pagador. En cuanto al joven, no se dio cuenta de su ruina hasta el momento en que se alargó la raqueta para recoger su última moneda. El marfil produjo un ruido seco al chocar con el metal, y la moneda, rápida como una flecha, fue a reunirse al montón de oro apilado delante de la caja. El desconocido cerró los ojos dulcemente y sus labios blanquearon; pero casi en el acto descorrió los párpados, su boca recobró un rojo coralino, y afectando el aire de un inglés para quien la vida carece ya de misterios, desapareció sin mendigar consuelo con una de esas miradas desgarradoras que los jugadores, en su desesperación, suelen lanzar con harta frecuencia a la galería. ¡Cuántos acontecimientos se agolpan en el espacio de un segundo y qué de cosas en un golpe de dados¡
-Debe ser su último cartucho - observó sonriendo el raquetero, después de un instante de silencio, durante el cual retuvo la moneda de oro entre el pulgar y el índice, para exhibirla a la concurrencia.
-¡Ese tarambana es capaz de tirarse de cabeza al río! - contestó uno de los asiduos, circulando una mirada en torno de la mesa, en la que todos se conocían.
-¡Bah! - exclamó uno de los libreados servidores, aspirando una toma de
rapé.
-¡Si hubiéramos imitado al señor! - dijo uno de los viejos a sus colegas,
señalando al italiano.
Todos los presentes miraron al afortunado jugador, cuyas manos temblaban al contar los billetes de Banco.
-En aquel momento -declaró el italiano- me pareció percibir una voz que murmuraba a mi oído: ¡El juego hará entrar en razón a ese desesperado muchacho!
-¡Ese hombre no es jugador¡ -replicó el banquero-; si lo fuese, hubiera distribuido su dinero en tres posturas, para contar con más probabilidades.
El joven pasó por delante de la portería, sin reclamar su sombrero; pero el viejo mastín, después de observar el mal estado de aquel guiñapo, se lo entregó sin proferir palabra. El jugador restituyó maquinalmente la contraseña y descendió las
escaleras tarareando "Di tanti palpiti», en tono tan quedo, que apenas oiría él mismo las deliciosas notas.
Una vez bajo las arcadas del Palacio Real, siguió hasta la calle de San Honorato, tomó el camino de las Tullerías y atravesó el jardín, con paso vacilante. Caminaba como por un despoblado, empujado por los transeúntes, a quienes no veía, sin escuchar a través de los clamores populares más que una sola voz; la de la muerte; perdido, en fin, en un ensimismamiento semejante al que invadía, en otro tiempo, a los acusados a quienes se conducía en una carreta desde el Palacio a la Gréve, hacia el cadalso tinto en la sangre vertida desde 1793.
Existe algo de grande y de horrible en el suicidio. Hay muchos cuyas caídas carecen de peligro, porque, como las de los niños, son desde muy bajo para lastimarse; pero, cuando un hombre se estrella, debe venir de muy alto, haberse elevado hasta los cielos, haber vislumbrado algún paraíso inaccesible. Implacables deben ser los huracanes que le fuerzan a demandar la paz del alma al cañón de una pistola. ¡Cuántos jóvenes talentos, confinados en una buhardilla, se marchitan y perecen por falta de un amigo, por falta del consuelo de una mujer, en el seno de un millón de seres, en presencia de una multitud harta de oro y que se aburre l Ante semejante idea, el suicidio adquiere proporciones gigantescas. Entre una muerte voluntaria y la fecunda esperanza cuya voz llamara a un joven a París, sólo Dios sabe el cúmulo de concepciones encontradas, de poesías abandonadas, de lamentos y de gritos ahogados, de tentativas inútiles y de méritos abortados. Cada suicidio es un sublime poema de melancolía. ¿Dónde encontraréis, en el océano de las literaturas, un libro flotante que pueda luchar en genio con esta gacetilla :
«Ayer, a las cuatro, una muchacha se arrojó al Sena desde lo alto del Puente de las Artes.»?
Ante tal laconismo parisino, todo palidece; los dramas, las novelas, hasta la vieja portada: «Las lamentaciones del glorioso rey de Kaérnavan, reducido a prisión por sus hijos»; último fragmento de un libro perdido, cuya sola lectura enternecía a Sterne, sin perjuicio de abandonar a su mujer y a sus hijos.
El desconocido fue asaltado por mil pensamientos semejantes, que pasaban en jirones por su alma, como desgarradas banderas ondeantes en el fragor de una batalla. Si depositaba durante un momento el fardo de su inteligencia y de sus recuerdos, para detenerse ante algunas flores cuyas corolas balanceaba muelle- mente la brisa entre los macizos de verdura, se sentía bruscamente embargado por una convulsión de la vida, que respingaba todavía bajo la abrumadora idea del suicidio, y elevaba los ojos al cielo; pero los grises nubarrones. las bocanadas de
viento, cargadas de tristeza, la pesadez de la atmósfera, seguían aconsejándole morir. Se encaminó hacia el puente Real, pensando en los últimos caprichos de sus predecesores. Sonrió al recordar que lord Castlereagh satisfizo la más humilde necesidad física antes de cortarse el cuello, y que el académico Auger fue a buscar su caja de rapé, aspirando el acre polvillo al avanzar hacia la muerte. Analizando estas extravagancias, hubo de interrogarse a sí mismo, cuando al estrecharse contra el parapeto del puente, para dejar pasar a un mozo del mercado, rozó ligeramente con la manga el yeso de la pared y se sorprendió sacudiéndose cui- dadosamente el polvo. Llegado al punto culminante de la bóveda, miró al agua con aire siniestro.
-¡Mal tiempo para zambullirse! -le dijo riendo una vieja, envuelta en andrajos-. El Sena está turbio y frío.
El contestó con una sonrisa llena de ingenuidad, que denotaba su delirante ardimiento; pero se estremeció de pronto, al ver a lo lejos, sobre el malecón de las Tullerías, la caseta rematada por el cartelón, con el siguiente rótulo, en letras de un pie de altura: «Salvamento de náufragos». Se le apareció el buen Dacheux, armado de su filantropía, requiriendo y utilizando aquellos bienhechores remos, que rompen la cabeza a los ahogados, cuando tienen la desgracia de remontarse a la superficie: le vio exhortando a los curiosos, reclamando un médico, disponiendo las inhalaciones; leyó los pésames de los periodistas, escritos entre la broma de un festín y la sonrisa de una bailarina; oyó el chocar de las monedas asignadas a los barqueros, por su cabeza, por el prefecto del Sena. Muerto, valdría cincuenta francos, mientras que vivo no era sino un hombre de talento sin protectores, sin amigos, sin casa ni hogar, un verdadero cero social, inútil al Estado, que para nada se preocupaba de él. Pareciéndole in. noble una muerte en pleno día, resolvió morir de noche, a fin de entregar un cadáver indescifrable a aquella sociedad, que desconocía la grandeza de su vida. Continuó, pues, su camino y se dirigió al muelle Voltaire, adoptando el andar indolente de un desocupado que desea matar el tiempo. Al descender los peldaños que terminan la acera del puente, en el ángulo del malecón, atrajeron sus miradas unos librotes extendidos sobre el parapeto. En poco estuvo que ajustase algunos. Sonrió, metió filosóficamente las manos en los bolsillos, y ya se disponía a reanudar su interrumpida marcha, en la que se notaba cierto dejo de frío desdén, cuando quedó admirado al oír resonar unas monedas en el fondo de su faltriquera, de un modo verdaderamente fantástico. Una sonrisa de esperanza iluminó su rostro, deslizándose de sus labios a sus facciones y a su frente y haciendo brillar de alegría sus pupilas y sus sombrías mejillas. Aquel
destello de felicidad se asemejaba a los chispazos que recorren los restos de un papel consumido ya por las llamas; y cupo al semblante la propia suerte de las negras cenizas, tornándose triste cuando el desconocido, después de retirar apresuradamente la mano de su bolsillo, vio tan sólo tres monedas de diez céntimos.
-¡Signorino! ¡Per carita!... ¡Una limosna para pan!
Un muchachuelo de rostro sucio y abotagado, mal cubierto de harapos, tendió la mano al personaje, para arrancarle sus últimos recursos.
A dos pasos del saboyanito, un anciano vergonzante, de aspecto achacoso y miserable, envuelto en un mantón agujereado, le dijo en bronca voz velada
-¡Caballero! ¡Una voluntad, por el amor de Dios!...
-Pero, cuando el joven miró al anciano, éste calló y cesó en su súplica, reconociendo quizá en aquel fúnebre semblante la divisa de una miseria más acerba que la suya.
-Per carita ! ¡Per carita !
El desconocido distribuyó su capital entre el chicuelo y el anciano, abandonando la acera y cruzando a la parte edificada, por no poder soportar la punzante vista del Sena.
-¡Dios se lo pague y se lo aumente¡ - dijeron a la vez ambos mendigos.
Al llegar al escaparate de una estampería, el moribundo tropezó con una joven que descendía de un lujoso tren. Contempló con fruición a la encantadora mujer, cuyo blanco rostro iba encuadrado armónicamente en la seda de un elegante sombrero, y quedó seducido por su esbelto talle, por la gracia de sus movi- mientos. La falda, ligeramente levantada por el estribo, dejó al descubierto los delicados contornos de una bien moldeada pantorrilla, encerrada en una tersa media blanca. La joven entró en el establecimiento regateó y ajustó varios álbumes y colecciones de litografías y compró por valor de algunas monedas de oro, que relucieron y tintinearon sobre el mostrador. Nuestro personaje, aparentemente abstraído en examinar los grabados expuestos en el aparador, cambió vivamente con la hermosa desconocida la más penetrante de las miradas que pueda lanzar un hombre, contra una de esas indiferentes ojeadas dirigidas al azar a los transeúntes. Era, por parte del hombre, un adiós al amor, a la mujer; pero esta última y poderosa interrogación no fue comprendida, no conmovió aquel corazón de mujer frívola, no la ruborizó, no la hizo bajar los ojos. ¿Qué significaba aquello para ella? Una admiración más, un deseo inspirado, que le sugeriría por la noche esta grata reflexión: « ¡La verdad es que hoy estaba bien! »
El joven se trasladó seguidamente de sitio, sin volver siquiera la cabeza cuando la desconocida ocupó de nuevo su carruaje. Los caballos arrancaron, y aquella postrera imagen del lujo y de la elegancia se eclipsó, como pronto se eclipsaría su vida. Avanzó melancólicamente a lo largo de los almacenes, examinando sin gran interés las muestras de mercancías. Cuando acabaron las tiendas, estudió el Louvre, el Instituto, las torres de Nuestra Señora, las del Palacio, el puente de las Artes. Aquellos monumentos parecían tomar una fisonomía triste al reflejar los grisáceos matices del cielo, cuyos escasos claros prestaban un aire amenazador a París, que semejante a una mujer bonita, está sometiendo a inexplicables caprichos de fealdad y de belleza. Hasta la propia Naturaleza conspiraba para sumir al moribundo en un éxtasis doloroso. Presa de aquel poder maléfico, cuya acción disolvente encuentra un vehículo en el fluido que circula por nuestros nervios, sentía llegar insensiblemente su organismo a los fenómenos de la fluidez. Las borrascas de aquella agonía le imprimían un movimiento semejante al de las olas, y le hacían ver edificios y hombres a través de una bruma, en la que todo ondulaba. Trató de substraerse a las titulaciones que producían en su alma las relaciones de la naturaleza física, y se dirigió a un almacén de antigüedades, con el propósito de dar pasto a sus sentidos, o de aguardar allí la noche, simulando el deseo de adquirir objetos de arte. Era, por decirlo así, reunir ánimos y pedir un cordial, como los condenados que desconfían de sus fuerzas al ir al patíbulo; pero la conciencia de su próximo fin infundió, por un momento, en el joven la entereza de una duquesa con dos amantes, y entró en la tienda del anticuario con aire desenvuelto, dejando ver en sus labios una sonrisa fija, como la de un beodo. ¿Acaso no estaba embriagado de la vida, o quizá de la muerte? No tardó en recaer en sus vértigos, y continuó viendo las cosas bajo extraños colores o animadas de un ligero movimiento, cuya causa era, sin duda, una irregular circulación de su sangre, tan pronto turbulenta, como una cascada, tan pronto tranquila y blanda, como el agua tibia.
Solicitó simplemente visitar los almacenes, para ver si encerraba alguna curiosidad que le conviniera. Un mocetón de cara fresca y mofletuda, cabellera roja, cubierto con una gorra de nutria, encomendó la vigilancia del establecimiento a una anciana lugareña, especie de Caliban femenino, ocupada en limpiar una estufa, cuyas maravillas eran debidas al genio de Bernardo de Palissy. Luego, dijo al presunto parroquiano, con aire indiferente:
-¡Verá usted, caballero!... Aquí abajo, en la tienda, sólo tenemos lo más corriente; pero, si quiere usted tomarse la molestia de subir al primer piso, podré
enseñarle magníficas momias del Cairo, varias artísticas incrustaciones, algunos ébanos tallados, «auténtico Renacimiento», recientemente llegados y que son ver- daderas preciosidades.
En la horrible situación en que se hallaba el desconocido, aquella charla de cicerone, aquellas frases neciamente mercantiles, fueron para él como las ruines tacañerías con que ciertos espíritus mezquinos asesinan a un hombre de genio. Llevando su cruz hasta el fin, pareció escuchar a su guía y le contestó con gestos o con monosílabos; pero, insensiblemente, supo conquistar el derecho de permanecer silencioso y pudo entregarse libremente a sus últimas meditaciones, que fueron terribles, Era poeta, y su alma encontró fortuitamente inmenso campo; debía ver, anticipadamente, los restos de veinte mundos.
A primera vista, los almacenes le ofrecieron un cuadro confuso, en el que se amontonaba lo divino y lo humano. Cocodrilos, boas, monos disecados, sonreían a los ventanales de iglesia, parecían querer morder los bustos, correr tras las lacas, trepar a las pendientes arañas. Un jarrón de Sévres, en el que madame Jacotot pintó a Napoleón, se hallaba junto a una esfinge dedicada a Sesostris. El comienzo del mundo y los acontecimientos de la víspera se asociaban en grotesco maridaje. Un asador se hallaba colocado junto a un viril, un sable republicano sobre un mandoble de la Edad Media. Madame Dubarry, pintada al pastel por Latour, con una estrella en la frente, desnuda y entre nubes, parecía contemplar concupiscentemente un braserillo indio, como pretendiendo investigar la utilidad de las espirales que serpenteaban hacia ella. Los instrumentos de muerte, puñales, pistolas curiosas, armas de secreto, arrojadas en revuelta confusión con instrumentos de vida; soperas de porcelana, platos de Sajonia, tazas transparentes, procedentes de China, saleros antiguos, bomboneras feudales. Un bajel de marfil bogaba a toda vela sobre el caparazón de una inmóvil tortuga. Una máquina neumática, dejaba tuerto al emperador Augusto, majestuosamente impasible. Varios retratos de regidores franceses, de burgomaestres holandeses, insensibles entonces como durante su vida, se destacaban entre aquel caos de antigüedades, lanzándoles una mirada indiferente y fría. Todos los ámbitos de la tierra parecían haber aportado allí algún resto de su ciencia, alguna muestra de su arte. Era una especie de vertedero filosófico, en el que nada faltaba; ni la pipa del salvaje, ni la pantufla verde y oro del serrallo, ni el yatagán morisco, ni el ídolo tártaro. Allí se veía, desde la cantimplora del soldado, hasta el cáliz del sacerdote, hasta las galas de un trono. Y aun todos aquellos monstruosos residuos estaban sujetos a mil accidentes de luz, por lo estrambótico de los reflejos debidos a la confusión de
matices, al brusco contraste de claros y obscuros. El oído parecía percibir gritos continuados, la imaginación sorprender dramas incompletos, la pupila vislumbrar resplandores mal velados. Por añadidura, un polvillo pertinaz tendía su manto sobre aquellos objetos, cuyos múltiples ángulos y cuyas numerosas sinuosidades producían los más pintorescos efectos.
El desconocido comparó a primera vista aquellas tres salas abarrotadas de civilización, de cultos, de divinidades, de obras maestras, de realezas, de ruinas, de sensatez y de locura, a un espejo lleno de facetas, de las que cada cual representara un mundo. Después de aquella impresión brumosa, intentó escoger donde distraerse; pero a fuerza de mirar, de pensar, de soñar, cayó bajo el imperio de una fiebre, debida tal vez al hambre que rugía en sus entrañas. La contemplación de tantas existencias
colectivas o individuales, contrastadas por aquellos testimonios supervivientes; acabó de ofuscar los sentidos del joven; el deseo que le impelió al almacén, estaba colmado: salió de la realidad, ascendió gradualmente a un mundo ideal, llegó a los palacios encantados del Éxtasis, donde se le apareció el Universo, por residuos y en trazos de fuego, como en otros tiempos pasó flameando el porvenir ante los ojos de San Juan en Pathmos.
Una multitud de imágenes doloridas, atractivas y pavorosas, opacas y diáfanas, remotas y próximas, se elevó por masas, por miríadas, por generaciones. Egipto, rígido, misterioso, se alzó de sus arenales representado por una momia envuelta en negros vendajes; después, fueron los Faraones, sepultando pueblos para construirse una tumba, y Moisés, y los hebreos, y el desierto. Vislumbró todo un mundo antiguo y solemne. Fresca y apacible, una estatua de mármol, asentada sobre una columna truncada y radiante de blancura, le habló de los ritos voluptuosos de Grecia y de jonia. ¡Ah! ¿Quién no hubiera sonreído, como él, al ver, destacándose del fondo rojo a la morena doncella, danzando en el fino barro de un vaso etrusco ante el dios Príapo, que la saludaba jubilosamente? Frente por frente, una reina latina acariciaba su quimera con amor. Allí respiraban a sus anchas los caprichos de la Roma imperial, revelando el baño, el lecho, el tocado de una Julia indolente, soñadora, esperando a su Tíbulo. Armada con el poder de los talismanes árabes, la cabeza de Cicerón evocaba los recuerdos de Roma libre y le desarrollaba las páginas de Tito Livio. El joven contempló «Senatus populusque romanus" : el cónsul, los lictores, las togas bordadas de púrpura, las contiendas del Foro, el pueblo airado, desfilaron ante él, como las vaporosas figuras de un sueño. Por fin, la Roma cristiana dominaba aquellas imágenes. Un lienzo abría los cielos, en los
que aparecían la Virgen María nimbada por áurea nube, en el seno de los ángeles, eclipsando el fulgor del sol, escuchando las quejas de los desventurados, a los que aquella Eva regenerada sonreía con dulzura. Al reparar en un mosaico hecho con las distintas lavas del Vesubio y del Etna, su alma saltó a la fogosa y bravía Italia; asistió a las orgías de los Borgia, corrió a los Abruzzos, aspiró los amores italianos, se apasionó por la blancura mate de los rostros y la avasalladora negrura de los ojos. Tembló ante las aventuras nocturnas interrumpidas por la fría espada de un marido, al ver una daga de la Edad Media, cuya empuñadura estaba cincelada con la finura de un encaje y cuyo moho tenía las apariencias de manchas de sangre. La India y sus religiones revivieron de un ídolo cubierto con el puntiagudo casquete de facetas romboidales, adornado con campanillas y ataviado de seda y oro. Junto al figurón, una esterilla, preciosa como la bayadera que había girado sobre ella, exhalaba todavía las aromas del sándalo. Un monstruo chino, con sus ojos oblicuos, su boca torcida, sus miembros torturados, traían al ánimo los inventos de un pueblo que, harto de la monotonía de la belleza, encuentra inefable placer en prodigar las fealdades. Un salero, salido de los talleres de Benvenuto Cellini, le transportó al seno del Renacimiento, al tiempo en que florecieron las artes y la licencia, en que los soberanos se distraían con suplicio, en que los concilios, echados en los brazos de las cortesanas, decretaban la castidad para los simples clérigos. Vio las conquistas de Alejandro en un camafeo, las matanzas de Pizarro en un arcabuz de mecha, las guerras religiosas, desenfrenadas, ardientes, crueles, en el fondo de un casco. Luego, surgieron las rientes imágenes de la caballería, de una armadura de Milán, primorosamente damasquinada, bien acicalada y bajo cuya visera brillaban aún las pupilas de un paladín.
Aquel océano de muebles, de inventos, de innovaciones, de obras, de ruinas, constituía para él un poema sin fin. Formas, colores, pensamientos; todo revivía allí; pero no se ofrecía nada completo al alma. El poeta debía terminar los croquis del gran pintor que había compuesto aquella inmensa paleta, en la que se habían arrojado profusamente y al desdén los innumerables accidentes de la vida humana. Después de haberse adueñado del mundo, después de haber contemplado países, edades, reinos, el joven volvió a las existencias individuales. Se personificó de nuevo y se fijó en detalles, rechazando la vida de las nacionalidades, como demasiado abrumadora para un hombre solo.
Allá dormía un niño de cera, salvado del estudio de Ruysch, y aquella encantadora criatura le recordó las alegrías de sus infantiles años. Ante la ilusión causada por el virginal faldellín de una doncella de Taiti, su ardiente imaginación le
pintó la sencilla vida de la naturaleza, la casta desnudez del verdadero pudor, las delicias de la pereza, tan inherente al hombre, todo un sino tranquilo, al borde de un arroyo límpido y rumoroso, bajo un plátano que dispensara un sabroso maná, sin necesidad de cultivo. Pero, súbitamente, se convirtió en corsario y revistió la terrible poesía impresa en el papel de Lara, vivamente inspirado por los matices nacarados de mil conchas, exaltado por la vista de algunas madréporas que trascendían al várec, a las algas y a los huracanes atlánticos. Admirando más allá las delicadas miniaturas, los arabescos de azul y de oro que enriquecían algún precioso códice, olvidaba los tumultos del mar. Muellemente balanceado en
-una idea de paz, se desposaba nuevamente con el estudio y con la ciencia, apetecía la poltrona vida de los monjes, sin pena ni gloria, y se tendía en el fondo de una celda, contemplando por su ventana en ojiva las praderas, el arbolado, los viñedos de su monasterio. Ante algunos Teniers, se endosaba la bordada casaca del funcionario o la mísera blusa del obrero; ansiaba calarse la pringosa gorrilla de los flamencos, embriagarse de cerveza, jugar a los naipes con ellos, y sonreía a una rechoncha y garrida lugareña. Tiritaba, al contemplar un paisaje nevado de Mieris, o se batía mirando una batalla de Salvador Rossa. Acariciaba un «tomahawk» americano y sentía el escalpelo de un cheroki, que le arrancaba la piel del cráneo. Maravillado a la vista de una guzla, la confiaba a la mano de una castellana, saboreando la melodiosa romanza y declarándola su amor, junto a una chimenea gótica, entre la penumbra del atardecer, en la que se perdía una mirada de consentimiento. Se aferraba a todas las alegrías, se sobrecogía por todos los dolores, se apropiaba todas las formas de existencia, esparciendo tan generosamente su vida y sus sentimientos entre los simulacros de aquella naturaleza plástica y vacía, que el ruido de pasos repercutía en su alma como el sonido lejano de otro mundo, como el rumor de París llega a las torres de Nuestra Señora.
Al subir la escalera interior que conducía a las salas del primer piso, vio escudos votivos, panoplias, tabernáculos esculpidos, figuras de madera pendientes de los muros, depositadas sobre cada escalón. Perseguido por las más extrañas formas, por maravillosas creaciones asentadas en los confines de la muerte y de la vida,. caminaba bajo los hechizos de un sueño. Dudando, en fin, de su existencia, estaba como aquellos curiosos objetos, ni muerto del todo, ni vivo en absoluto. Cuando entró en los nuevos almacenes, comenzaba a palidecer el día; pero la luz parecía innecesaria a las resplandecientes riquezas de oro y de plata allí amontonadas. Los más costosos caprichos de disipadores muertos bajo un
miserable abuhardillado, después de haber poseído varios millones, se hallaban en aquel vasto bazar de los locuras humanas. Una papelera, comprada a peso de oro y vendida por un pedazo de pan, yacía junto a una cerradura de secreto, cuyo coste hubiera bastado, en sus tiempos, al rescate de un rey. El genio humano aparecía en todas las pompas de su miseria, en toda la gloria de sus gigantescas pequeñeces. Una mesa de ébano, verdadero ídolo de artista, labrada con arreglo a los dibujos de Juan Goujon, cuya confección costaría seguramente varios años de trabajo, se adquirió tal vez a precio de leña. Cofrecillos preciosos, muebles construidos por manos de hadas, estaban allí desdeñosamente hacinados.
-¡Aquí tienen ustedes encerrados millones! - exclamó el joven, al llegar al saloncillo que terminaba una larga tirada de habitaciones, doradas y molduradas por artífices de la pasada centuria.
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

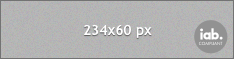

Comentarios