EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON F. SCOTT FITZGERALD
CAPÍTULO V
En 1880, Benjamin Button tenía veinte años, y señaló su cumpleaños entrando a trabajar para su padre en Roger Button & Co., Ferretería Mayorista. Fue en ese mismo año cuando empezó a "salir socialmente", es decir, su padre insistió en llevarlo a varios bailes de moda. Roger Button tenía ahora cincuenta años, y él y su hijo eran cada vez más compañeros; de hecho, desde que Benjamín había dejado de teñirse el pelo (que seguía siendo grisáceo) parecían de la misma edad, y podrían haber pasado por hermanos. Una noche de agosto se subieron al faetón vestidos con sus trajes de gala y se dirigieron a un baile en la casa de campo de los Shevlin, situada en las afueras de Baltimore.
Era una noche preciosa. La luna llena empapaba la carretera hasta alcanzar el color del platino, y las flores de la cosecha, ya florecidas, exhalaban en el aire inmóviles aromas que parecían risas suaves. El campo abierto, alfombrado por varas de trigo brillante, era translúcido como en el día. Era casi imposible no dejarse afectar por la pura belleza del cielo, era casi imposible. “Hay un gran futuro en el negocio de los productos de mercería", decía Roger Button. No era un hombre espiritual; su sentido estético era rudimentario.
"Los viejos como yo no pueden aprender nuevos trucos", observó profundamente. "Sois vosotros, los jóvenes con energía y vitalidad, los que tenéis el gran futuro por delante".A lo largo de la carretera, las luces de la casa de campo de los Shevlin se hicieron visibles, y en seguida se oyó un suspiro que se arrastraba persistentemente hacia ellos: podría haber sido el fino canto de los violines o el susurro del trigo plateado bajo la luna.
Se detuvieron detrás de un hermoso coche de caballos cuyos pasajeros se apeaban en la puerta. Una dama se bajó, luego un caballero mayor, y después otra joven, hermosa como el pecado. Benjamin se sobresaltó; un cam- bio casi químico pareció disolver y recomponer los propios elementos de su cuerpo. Un rigor lo invadió, la sangre subió a sus mejillas, a su frente, y hubo un golpeteo constante en sus oídos. Era el primer amor.La muchacha era delgada y frágil, con el pelo ceniciento bajo la luna y de color miel bajo las chisporroteantes lámparas de gas del porche. Sobre sus hombros se echaba una mantilla española del más suave amarillo, mariposeada en negro; sus pies eran botones brillantes en el dobladillo de su vestido alborotado.
Roger Button se inclinó hacia su hijo. "Esa", dijo, "es la joven Hildegarde Moncrief, la hija del general Moncrief".
Benjamin asintió con frialdad. "Preciosa cosita", dijo con indiferencia. Pero cuando el chico negro hubo alejado la calesa, añadió: "Papá, podrías presentármela".
Se acercaron a un grupo, del cual Miss Moncrief era el centro. Criada en la vieja tradición, hizo una reverencia ante Benjamin. Sí, podría tener un baile. Él le dio las gracias y se alejó tambaleándose.El intervalo hasta que llegara su turno se alargó interminablemente. Se mantuvo cerca de la pared, silencioso, inescrutable, observando con ojos asesinos a los jóvenes de Baltimore que se rremolinaban alrededor de Hildegarde Moncrief, con una admiración apasionada en sus rostros.
¡Qué odiosos le parecían a Benjamín;qué intolerablemente sonrosados! Sus rizados bigotes marrones despertaban en él un sentimiento equivalente a la indigestión. Pero cuando llegó su momento, y se dejó llevar con ella por el suelo cambiante al son del último vals de París, sus celos y ansiedades se desvanecieron como un manto de nieve. Cegado por el encanto, sintió que la vida acababa de empezar.
"Tú y tu hermano llegasteis al mismo tiempo que nosotros, ¿verdad?", preguntó Hildegarde, mirándole con ojos que eran como esmalte azul brillante.
Benjamín dudó. Si ella lo tomaba por el hermano de su padre, ¿sería mejor aclararlo? Recordó su experiencia en Yale, así que decidió no hacerlo. Sería grosero contradecir a una dama; seria criminal estropear esta exquisita ocasión con la grotesca historia de su origen. Más tarde, tal vez. Así que asintió, sonrió, escuchó, se alegró."Me gustan los hombres de tu edad", le dijo Hildegarde. "Los jóvenes son tan idiotas. Me cuentan cuánto champán beben en la universidad y cuánto dinero pierden jugando a las cartas. Los hombres de tu edad saben apreciar a las mujeres".
Benjamin se sintió al borde de una propuesta; con un esfuerzo reprimió el impulso.
"Tienes la edad romántica", continuó ella, "cincuenta años. Los veinticinco son demasiado mundanos; los treinta son propensos a estar pálidos por el exceso de trabajo; los cuarenta son la edad de las largas historias que re- quieren un cigarro entero para ser contadas; los sesenta son... oh, los sesenta están demasiado cerca de los setenta; pero los cincuenta son la edad suave. Me encantan los cincuenta".
Los cincuenta le parecían a Benjamín una edad gloriosa. Ansiaba apasionadamente tener cincuenta años.
"Siempre he dicho", continuó Hildegarde, "que prefiero casarme con un hombre de cincuenta años y que me cuiden que casarme con un hombre de treinta y tener que cuidarlo". Para Benjamín el resto de la velada estuvo ba- ñado en una niebla de color miel. Hildegarde le dio dos bailes más, y descubrieron que estaban maravillosamente de acuerdo en todas las cuestiones del día. El domingo siguiente ella iría a conducir con él, y entonces discuti- rían más a fondo todas estas cuestiones.Al volver a casa en el faetón justo antes del amanecer, cuando las prime- ras abejas zumbaban y la luna que se desvanecía brillaba en el fresco rocío, Benjamin supo vagamente que su padre estaba discutiendo sobre temas de ferretería al por mayor.
"¿Y qué crees que debería merecer nuestra mayor atención después de los martillos y los clavos?", decía el mayor de los Button. "El amor", respondió Benjamín istraídamente.
"¿Los clavos?", exclamó Roger Button, "Vaya, acabo de tratar la cuestión de los clavos".
Benjamín le miró con ojos aturdidos justo cuando el cielo del este se
agrietó de repente con la luz, y una oropéndola bostezó penetrantemente en los árboles que se pasaban rápido…
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

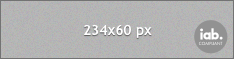
Comentarios