John Steinbeck/ Al este del Edén
Pascal Covici
Querido Pat:
Viniste a verme cuando estaba tallando una figurilla de madera, y me dijiste: « ¿Por qué no me haces algo?»
Te pregunté qué querías, y respondiste: « Una caja» .
—¿Para qué?
—Para guardar cosas.
—¿Qué cosas?
—Todo lo que tengas —dijiste.
Bien, aquí tienes la caja que querías. Dentro he guardado casi todo lo que tengo, y todavía no está llena. En ella hay dolor y pasión, buenos y malos sentimientos y buenos y malos pensamientos, el placer del proy ecto, algo de desesperación y el gozo indescriptible de la creación.
Y, por encima de todo, la gratitud y el afecto que siento por ti. Y aun así la caja no está colmada.
John
Primera parte
Capítulo 1
1
El valle Salinas se halla en la California septentrional. Es una cañada larga y estrecha que se extiende entre dos cordilleras montañosas. Por su centro serpentea y ondula el río Salinas, hasta desembocar en la bahía de Monterrey.
Recuerdo los nombres que de niño ponía a las hierbas y flores misteriosas. Recuerdo dónde puede vivir un sapo y a qué hora se despiertan los pájaros en verano, incluso cómo olían los árboles y las estaciones; y también cómo andaban las personas, qué aspecto tenían y su olor. El recuerdo de los olores es muy enriquecedor.
Recuerdo que las montañas Gavilán, situadas en la parte oriental del valle, eran montañas luminosas y resplandecientes, tan llenas de sol y de encanto que incitaban a la ascensión de sus cálidas laderas con la misma atracción que pudiera ejercer el regazo de una madre querida. Incluso su mullida hierba parda las hacía más atractivas. Las montañas Santa Lucia se levantaban contra el cielo al oeste e impedían que se viese el mar abierto desde el valle. Eran unas cumbres negras y amenazadoras, hostiles y peligrosas.
Siempre experimenté cierto sentimiento de temor hacia el oeste y de amor por el este. No alcanzo a comprender la procedencia de semejante idea, a no ser que estuviera relacionada con el hecho de que el día alboreaba sobre los picos de las Gavilán, mientras que la noche surgía tras el espinazo de las Santa Lucía. Es posible que el nacimiento y el ocaso del día tuvieran algo que ver con mis sentimientos hacia estas dos cadenas montañosas.
De ambos lados del valle fluían riachuelos provenientes de los cañones montañosos, que iban a unir sus aguas a las del río Salinas. En los inviernos húmedos y lluviosos, los arroy os corrían a rebosar, y aumentaban de tal modo el caudal del río, que sus aguas hervían y rugían tumultuosas de ribera a ribera; en esas ocasiones el río era devastador: arrancaba las cercas de los campos e inundaba hectáreas enteras de terreno; arrastraba establos y casas, que seguían corriente abajo, flotando y bamboleándose; atrapaba vacas, cerdos y ovejas y los ahogaba en su agua pardusca y fangosa, empujando sus cadáveres hasta el mar. Luego, cuando llegaba la tardía primavera, el caudal del río menguaba y reaparecían las orillas arenosas. Y en verano casi desaparecía: bajo una empinada ribera, sólo quedaban algunos charcos en los lugares donde antes había profundos remolinos; volvían las eneas y las hierbas, y los sauces se erguían, con
los restos de la inundación sobre sus ramas superiores.
El Salinas sólo era un río la mitad del año. El sol del estío lo obligaba a meterse bajo tierra. No era muy bonito que digamos, pero era el único que teníamos, así es que nos jactábamos de él, contando lo peligroso que era en un invierno lluvioso y lo seco que estaba en un verano caluroso. Podemos jactamos de lo que sea, si no tenemos otra cosa. Quizá cuanto menos se tiene, más se siente uno inclinado a ello.
La parte del valle Salinas comprendida entre las montañas y el pie de sus laderas es completamente llana porque antiguamente este valle fue el fondo de una ensenada marina que se adentraba más de un centenar de kilómetros en la costa. La desembocadura del río, en Moss Landing, fue hace siglos la entrada de esta penetración marina. Una vez, a ochenta kilómetros valle abajo, mi padre abrió un pozo. La perforadora encontró, primero, tierra superficial, luego grava y por último, blanca arena marina, llena de conchas, y hasta algún fragmento de huesos de ballena.
Había seis metros de arena, y luego reaparecía la tierra negra, donde se encontró un pedazo de pino rojo, cuy a madera imperecedera no se pudre jamás. Antes de convertirse en un pequeño mar interior, el valle tuvo que ser una selva. Y todas esas cosas habían ocurrido exactamente bajo nuestros pies. A veces, de noche, me parecía sentir la presencia del mar y de la selva de pinos
rojos anterior a él.
En las grandes extensiones de tierra llana que constituían el centro del valle, el suelo era fértil, y la tierra buena alcanzaba gran profundidad. Requería sólo un invierno con muchas lluvias para que se cubriese de flores y hierba. La cantidad de flores que brotaban tras un invierno lluvioso era increíble. Todo el fondo del valle y las laderas de las montañas aparecían alfombrados de altramuces y amapolas.
En cierta ocasión, una mujer me dijo que las flores de colores vivos parecen todavía más brillantes si se mezclan con unas cuantas flores blancas que las hagan resaltar. Cada pétalo de altramuz azul está ribeteado de blanco, de modo que un prado lleno de altramuces es del azul más intenso que pueda imaginarse. Y entre ellos, como grandes manchas coloreadas, se veían grupos de amapolas californianas. Éstas son también de un color llameante, que no es ni anaranjado ni oro; si el oro puro estuviese en estado líquido y pudiese formar una espuma, esa espuma áurea tendría el color de las amapolas.
Al terminar la estación de estas flores, aparecía la mostaza amarilla, que crecía hasta alcanzar una gran altura. Cuando mi abuelo llegó al valle, la mostaza
era tan alta que, por encima de las flores amarillas, sólo era posible ver la cabeza de un hombre si éste iba montado a caballo. En las tierras altas la hierba estaba salpicada de botones de oro, rosados beleños y violetas amarillas de pistilos negros. Y cuando la estación se hallaba y a algo avanzada, se veían hileras rojas y amarillas de pinceles indios. Estas flores crecían únicamente en lugares abiertos y soleados.
Bajo los grandes robles sombríos y tenebrosos florecía el culantrillo, de agradable aroma, y bajo las márgenes musgosas de los riachuelos colgaban verdaderos haces de helechos de cinco hojas y áureos dorsos. Había también campanillas y linternillas, blancas como la leche y de aspecto casi pecaminoso, y tan raras y mágicas que, cuando un niño encontraba una, se sentía señalado como objeto de una gracia especial durante todo el día.
Cuando llegaba junio, las hierbas dominaban y empezaban a volverse pardas, y las montañas también, pero su color no era exactamente pardo, sino una mezcolanza de oro, azafrán y rojo, un color que no se puede describir. Y desde esta época hasta las siguientes lluvias, la tierra se resecaba y los arroy os dejaban de fluir. En la tierra llana se formaban grietas, y el río Salinas desaparecía bajo sus arenas. El viento soplaba por el valle, levantando polvo mezclado con briznas de paja, y se volvía más fuerte e impetuoso a medida que bajaba hacia el sur, para cesar totalmente a la caída de la noche. Era un viento áspero y nervioso, y las partículas de polvo que arrastraba se introducían en la piel y quemaban los ojos. Los campesinos llevaban gafas protectoras y se cubrían la nariz con un pañuelo para evitar que les penetrara el polvo.
La tierra del valle era profunda y rica, pero las laderas de los montes se hallaban sólo recubiertas por una delgada capa de tierra vegetal, no más profunda que las raíces de la hierba; y cuanto más se ascendía por las laderas, más delgada se hacía esa capa, a través de la cual asomaba y a la roca desnuda, hasta que al llegar al límite de las matas y matorrales, no era y a más que una especie de grava rocosa que reflejaba cegadoramente la ardiente luz del sol.
He mencionado los años de abundancia, cuando llovía copiosamente. Pero había también años de sequía, que sembraban el terror en el valle. El agua estaba sujeta a un ciclo de treinta años. Había cinco o seis años lluviosos y maravillosos, en los que la tierra reventaba de hierba. Luego venían seis o siete años regulares, en los que la lluvia no era muy abundante. Y por último, venían los años secos, en los que la lluvia brillaba por su ausencia: la tierra se secaba y las hierbas se
asomaban tímidamente hasta una mísera altura, y en el valle aparecían grandes espacios pelados; los robles adquirían una corteza áspera y la artemisa se volvía gris; la tierra se resquebrajaba, las fuentes se secaban y el ganado mordisqueaba apáticamente las ramitas secas.
Entonces, los granjeros y rancheros maldecían el valle Salinas. Las vacas enflaquecían y llegaban incluso a morirse de hambre. La gente tenía que llevar el agua en barricas hasta las granjas para poder beber el precioso líquido. Algunas familias lo vendían todo por una cantidad irrisoria, y emigraban. Y durante estos años de sequía, la gente siempre se olvidaba de los años de abundancia, mientras que durante los años lluviosos se borraba por completo de su memoria el recuerdo de los años secos. Siempre sucedía lo mismo.
2
Y así era el largo valle Salinas. Su historia era la misma que la del resto del estado. Primero estuvieron allí los indios, una raza inferior, desprovista de energía, de inventiva o cultura, unas gentes que vivían de gusanos, saltamontes o moluscos, pues eran demasiado perezosos para cazar o pescar. Comían lo que hallaban al alcance de la mano y no se molestaban en plantar ni cultivar. Machacaban bellotas silvestres para hacer con ellas harina. Incluso su modo de hacer la guerra no era más que una cansada pantomima.
Luego llegaron las primeras avanzadillas de duros y enjutos españoles, ambiciosos y realistas, en pos sólo de Dios o de oro. Coleccionaban almas del mismo modo que coleccionaban piedras preciosas. Se apoderaban de montañas y valles, ríos y horizontes enteros, como quien hoy en día acapara solares para edificar. Aquellos hombres tenaces y ásperos bajaban y subían incansablemente por la costa. Algunos de ellos se quedaban como dueños de haciendas tan grandes como principados, que les habían otorgado los rey es de España, los cuales no tenían la menor idea de semejante donación.
Aquellos primeros propietarios vivían en míseras comunidades de tipo feudal, y su ganado corría y se multiplicaba en libertad. Periódicamente, sus dueños mataban las cabezas que necesitaban para cubrir las demandas de cuero y sebo y abandonaban la carne a los buitres y a los coy otes.
Cuando llegaron los españoles, tuvieron que bautizar todo cuanto encontraron y vieron. Ésta es la primera obligación de todo explorador: una obligación y un privilegio. Cualquier nueva anotación en el mapa dibujado a mano debe tener un nombre. Eran, desde luego, hombres muy religiosos, y los que sabían leer y escribir, los que llevaban los diarios y trazaban los mapas, eran los duros e
incansables sacerdotes que viajaban en compañía de los soldados. Así es que los primeros nombres de lugares fueron de santos o de festividades religiosas celebradas en los altos de la marcha.
Hay muchos santos, pero su número no es inagotable, de modo que se encuentran abundantes repeticiones en los primeros nombres. Tenemos San Miguel, Saint Michel, San Ardo, San Bernardo, San Benito, San Lorenzo, San Carlos, San Francisquito. Y luego las festividades: Natividad, Nacimiento, Soledad. Pero también se daba nombre a ciertos lugares según el estado de ánimo de la expedición en aquel momento: Buena Esperanza, Buena Vista, porque la vista era hermosa; y Chualar, porque era muy bonito. Venían luego los nombres descriptivos: Paso de los Robles, porque allí había muchos; Los Laureles, por la misma razón; Tularcitos, debido a los juncos de la marisma, y Salinas, a causa del álcali, que era tan blanco como la sal.
Algunos lugares recibieron el nombre de los animales o pájaros que los poblaban: Gavilán, por los gavilanes que volaban sobre aquellas montañas; Topo, por la presencia de este animalejo; Los Gatos, debido a los gatos salvajes. La inspiración la daba a veces la propia naturaleza del lugar: Tassajara, una taza y una jarra; Laguna Seca, un lago desecado; Corral de Tierra, porque había un cercado de tierra; Paraíso, porque era como el cielo…
Luego vinieron los norteamericanos, más codiciosos porque eran más numerosos. Tomaron posesión de las tierras y rehicieron las ley es para que sus títulos de propiedad fueran válidos. Y las granjas se extendieron por todo el valle, primero en las cañadas y luego subiendo por las laderas de los montes, pequeñas casas de madera techadas con tablas de pino rojo, y corrales formados por estacas hendidas. Allí donde surgía de la tierra el menor brillo de agua, se levantaba una casa y una familia comenzaba a crecer y a multiplicarse.
A la entrada de estas moradas se plantaban enseguida esquejes de geranio y de rosal. Los caminos de carro remplazaban las antiguas veredas, y entre la mostaza amarilla aparecían los primeros campos de trigales y cebada. Cada quince kilómetros aproximadamente, en las carreteras más importantes, se encontraba una tienda surtida de todo lo necesario y un herrero, que con el paso de los años constituy eron los núcleos de pequeñas poblaciones, como Bradley, King City y Greenfield.
Los norteamericanos tenían más predisposición que los españoles a dar a los sitios nombres de personas. Tras su afincamiento en los valles, los nombres de los lugares se refieren más a cosas que allí ocurrieron; ésos son para mí los más fascinantes, porque cada uno de ellos me sugiere una historia que y a ha sido
olvidada. Pienso en lo que significa Bolsa Nueva; en Moro-cojo (¿quién sería este moro y cómo llegaría hasta allí?); en el Wild Horse Cany on, o sea el Cañón del Caballo Salvaje, y en Mustang Grade, el Repecho del Potro Musteño, y Shirt Tail Cany on, o lo que es lo mismo, el Cañón del Faldón de la Camisa.
Esta toponimia conserva un recuerdo de la gente que la inventó, de una manera reverente o irreverente, descriptiva, e incluso poética o pey orativa. A cualquier lugar se le puede llamar San Lorenzo, pero Cañón del Faldón de la Camisa o Moro-cojo es algo muy diferente.
El viento soplaba y silbaba sobre las haciendas por las tardes, y los labradores comenzaron a plantar, para resguardarse de él, largas hileras de eucaliptos que a veces alcanzaban algunos kilómetros. De esta forma evitaban también que el viento arrastrase la tierra recién arada. Y así era poco más o menos el valle Salinas cuando mi abuelo llegó a él con su mujer y se estableció en la ladera del monte, a levante de King City.
Capítulo 2
1
Tengo que fiarme de lo que oí decir, de viejas fotografías, de historias que me contaron, y de recuerdos confusos y mezclados con fábulas, al tratar de contar quiénes eran los Hamilton. No eran personas destacadas, y no queda casi nada que nos los recuerde, excepto los típicos documentos sobre el nacimiento, el matrimonio, la propiedad de tierras y la muerte.
El joven Samuel Hamilton procedía de Irlanda del Norte, lo mismo que su esposa. Era hijo de unos modestos agricultores, ni ricos ni pobres, cuy a familia vivía desde hacía muchos cientos de años en una casa de piedra asentada dentro de los límites de una heredad. Los Hamilton se esforzaron por adquirir una sólida instrucción y una perfecta educación; y, como suele ocurrir frecuentemente en la verde Irlanda, tenían relación y parentesco con gentes tanto de muy alta como de muy baja posición, de modo que uno de sus primos podía ser un barón y otro un pordiosero. Y, por descontado, eran descendientes de los antiguos rey es de Irlanda, como todos los irlandeses.
No sabría decir por qué razón Samuel dejó la casa de piedra y los verdes campos de sus antepasados. Jamás se metió en política, así es que ninguna acusación de rebeldía le obligaba a expatriarse, y por otra parte era honrado en extremo, lo cual elimina a la policía como causa de su marcha. Se susurraba en mi familia, sin que ello siquiera llegase a adquirir el grado de rumor, que fue el amor quien lo obligó a marcharse, y no precisamente el amor por la mujer con la cual se casó. Pero y o no sabría decir si se trataba de un amor correspondido o bien si lo que le obligó a irse fue la amargura producida por un amor desgraciado. Siempre preferimos creer que se trataba de lo primero. Samuel era bien parecido, poseía atractivo e irradiaba alegría. Es difícil creer que las jóvenes irlandesas le rehuy esen.
Llegó al valle Salinas en la flor de la edad y rebosante de salud, ideas y energías. Tenía los ojos azules, y cuando estaba cansado, uno de ellos se desviaba ligeramente hacia fuera. Era un hombre fuerte y robusto, pero lleno de delicadeza. En medio del polvo de las labores agrícolas, parecía siempre inmaculado. Tenía muy buenas manos. Era un buen herrero, carpintero y escultor en madera, y con cuatro pedazos de ésta y otros de metal, construía e
improvisaba los objetos más variados. Se pasaba la vida rumiando la manera de mejorar algo consagrado por el uso, con el fin de aumentar su utilidad y acelerar su construcción, pero siempre le faltó el talento necesario para hacer dinero. Otros más listos se aprovecharon de los inventos de Samuel, vendiéndolos y enriqueciéndose con ellos, pero Samuel apenas si tuvo lo necesario para sustentarse durante toda su vida.
Ignoro por qué había dirigido sus pasos hacia el valle Salinas. Era un lugar muy inadecuado para un hombre que provenía de un país tan lleno de verdor, pero el hecho es que llegó allí treinta años antes del principio de este siglo, y llevó con él a su menuda esposa irlandesa, una rígida y envarada mujercilla tan desprovista de humor como un polluelo. Poseía una dura mollera presbiteriana y unas reglas morales tan estrictas que, para ella, casi todo cuanto hay de agradable en esta vida era pecado.
Ignoro dónde la conoció Samuel, y cómo se prometieron y se casaron. Creo que debió de haber habido alguna otra mujer en su corazón, porque era un hombre muy propenso al amor, y su esposa no era una mujer que hiciese gala de un excesivo sentimentalismo. A pesar de esto, durante todos los años que transcurrieron desde su juventud hasta su muerte en el valle Salinas, no hubo jamás el menor atisbo de que Samuel se interesara por otra mujer.
Cuando Samuel y Liza llegaron al valle Salinas, toda la tierra llana estaba y a ocupada, así como las ricas hondonadas, los pequeños y fértiles bancales de las colinas y los bosques, pero todavía quedaban tierras marginales donde asentarse, y Samuel se estableció en los montes desnudos que hay al este de lo que hoy es King City.
Lo hizo según las prácticas acostumbradas. Tomó un cuarto de sección para sí y otro cuarto para su esposa y, puesto que ésta estaba embarazada tomó otro cuarto para el hijo que había de venir. En el transcurso de los años nacieron hasta nueve vástagos, cuatro varones y cinco hembras, y a cada nacimiento se añadía un nuevo cuarto de sección a la hacienda, lo que suma en total setecientas hectáreas. Si la tierra hubiese sido buena, los Hamilton hubieran sido ricos. Pero aquellas hectáreas eran estériles y secas. No había en ellas manantiales, y la capa de tierra era tan delgada que a través de ella asomaban los huesos pelados de las rocas. Incluso la artemisa tenía que luchar para subsistir en ella, y los robles eran enanos, debido a la falta de humedad. Hasta en los años buenos había tan poco pasto que el flaco ganado vagaba de un lado a otro sin encontrar casi nada que comer.
Desde sus peladas colinas, los Hamilton podían dirigir la mirada hacia poniente y
contemplar la lozanía de las tierras bajas y el verdor que se extendía junto a las riberas del río Salinas.
Samuel edificó la casa con sus propias manos, y levantó asimismo un establo y una herrería. Pronto advirtió que, aunque dispusiese de cinco mil hectáreas de terreno, no podía plantar nada en aquel suelo pedregoso sin tener agua. Con sus hábiles manos fabricó una torre de perforación, y abrió pozos en las tierras de otros hombres más afortunados. Inventó y construy ó una trilladora y recorría las granjas del valle en época de cosecha, trillando el grano que sus tierras eran incapaces de darle. Y en su herrería afilaba arados, reparaba traíllas, soldaba ejes rotos y herraba caballos. Hombres de todos los puntos del condado le llevaban sus herramientas para que se las reparase y mejorase. Además, les agradaba oír cómo Samuel hablaba del mundo y de sus ideas, de la poesía y de la filosofía que se desarrollaban más allá del valle Salinas. Poseía una voz sonora y profunda, muy apta tanto para el discurso como para el canto, sin el menor acento irlandés, y su charla tenía una cadencia, un ritmo y una armonía que la hacía sonar como una dulce música a los oídos de los taciturnos granjeros del valle. Éstos solían traer whisky y, evitando que los sorprendiera desde la ventana de la cocina la mirada reprobadora de la señora Hamilton, echaban reconfortantes traguitos de la botella, mordisqueando después tallos de anís verde silvestre para disimular el olor del whisky en su aliento.
Era raro no ver, por lo menos, a tres o cuatro hombres reunidos en torno a la
forja, escuchando el sonido del martillo de Samuel, al propio tiempo que sus palabras. Para ellos, Samuel era un genio cómico, y regresaban a sus casas tratando de recordar hasta en sus menores detalles las historias que les contaba, y se maravillaban al constatar cómo se echaban a perder esas historias por el camino, porque jamás sonaban igual cuando las repetían en sus propias cocinas.
Samuel podía haberse enriquecido con su torre de perforación, su trilladora y su herrería, pero no tenía el menor sentido de los negocios. Sus parroquianos, que siempre andaban mal de dinero, prometían pagarle después de la cosecha, después de Navidad, después de lo que fuera, hasta que al final lo olvidaban, y Samuel era incapaz de recordárselo. Así es que los Hamilton continuaron siendo pobres.
Los hijos llegaban regularmente cada año. Los pocos médicos que había en la comarca, sobrecargados de trabajo, no solían ir a los ranchos cuando había un alumbramiento, a menos que la alegría de los primeros momentos se convirtiese en una pesadilla que continuase durante varios días. Samuel Hamilton ay udó a venir al mundo a sus hijos solo: ataba rápidamente sus cordones umbilicales, les daba unas palmaditas para que rompieran a llorar y limpiaba lo que se había ensuciado. El último nació con una pequeña obstrucción y comenzó a ahogarse y
a ponerse violáceo, pero Samuel puso su boca contra la del recién nacido, insuflando y aspirando aire, hasta que el niño pudo respirar libremente.
Samuel tenía tan buenas manos para estos menesteres, que los vecinos de treinta kilómetros a la redonda solían llamarlo para que ay udase en los partos. E iguales conocimientos y habilidad demostraba con las y eguas y las vacas que con las mujeres.
Samuel tenía un gran libro negro sobre un estante, al alcance de la mano, en cuy o lomo se podía leer en letras doradas: El médico en casa, por el doctor Gunn. Algunas de sus páginas estaban dobladas y manoseadas, mientras que otras jamás se abrieron a la luz. Hojear el Doctor Gunn es conocer la historia clínica de la familia Hamilton. Las partes del libro más manoseadas correspondían a fracturas de huesos, heridas, magulladuras, mordeduras, sarampión, lumbago, escarlatina, difteria, reumatismo, molestias de la mujer, hernia y, desde luego, todo lo relacionado con el embarazo y el alumbramiento. Los Hamilton debieron de haber sido o muy afortunados o muy rectos, porque jamás abrieron las secciones que trataban de gonorrea y sífilis.
Samuel era único para calmar los ataques de histeria y para tranquilizar a un niño asustado. Ello se debía a la dulzura de su voz y a su corazón tierno y compasivo. Y tanto por su persona como por sus opiniones Samuel daba la sensación de ser un hombre decente. Por eso, los hombres que acudían a su herrería para hablar y escucharle dejaban de blasfemar mientras permanecían allí, y no por imposición, sino voluntariamente, como si intuy eran que en ese lugar no era adecuado hacerlo.
Samuel siempre fue considerado un extranjero, tal vez debido a su acento; pero lo cierto es que tanto los hombres como las mujeres se sentían inclinados a confiarle cosas que no se hubieran atrevido a confesar ni a sus parientes ni a sus amigos íntimos. Su escasa curiosidad lo convertía en un hombre reservado y en el perfecto depositario de secretos ajenos.
Liza Hamilton era completamente diferente. Su cabeza era pequeña y redonda, y albergaba convicciones limitadas y categóricas. Poseía una naricilla respingona, una barbilla pequeña y voluntariosa y tal determinación que ni los propios ángeles se atrevían a llevarle la contraria.
Liza era una excelente cocinera, y tenía su casa —siempre la llamaba su casa— como los chorros del oro. Sus partos no la obligaban a abandonar por mucho tiempo el trabajo, a lo sumo debía tener cuidado durante un par de semanas. Debió de haber tenido una pelvis de ballena, porque trajo al mundo, uno después de otro, a una serie de hijos muy corpulentos y robustos.
Poseía un fino y desarrollado sentido del pecado. Para ella, el ocio era un pecado, lo mismo que jugar a las cartas, cosa que consideraba una variante del ocio. Se mostraba suspicaz ante la alegría originada por el baile, el canto o la risa. Estaba convencida de que las personas que se divertían eran presa fácil para el demonio, y era una pena, porque Samuel era un hombre muy risueño, pero supongo que también él era una presa fácil para el diablo, así que su esposa lo protegía con todas sus fuerzas.
Liza llevaba el cabello peinado hacia atrás, muy tirante, y recogido en un apretado moño. Y puesto que soy incapaz de recordar cómo iba vestida, debo concluir que ello se debe a que llevaba vestidos perfectamente acordes con su persona. No mostraba jamás el menor atisbo de humor, y sólo de vez en cuando soltaba alguna frase hiriente y mordaz que se pudiera tomar como tal. Sus nietos la temían porque era una mujer incapaz de sentir la menor debilidad. Vivió y sufrió valientemente y sin quejarse, convencida de que así era como quería su Dios que la gente viviese. Creía que la recompensa venía después.
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

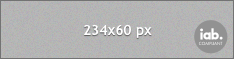
Comentarios