La confianza en uno mismo
Ralph Waldo Emerson
La confianza en uno mismo ©
Ralph Waldo Emerson
Pandolfi & Salgado editores 2024
Introducción
“La confianza en uno mismo” (1841) es uno de los ensayos más significativos de su autor, Ralph Waldo Emerson (1803-1882), y el más relevante – junto con “Experiencia” (1844) – desde el punto de vista filosófico y humanístico. Recordado gracias a Oliver Wendell Holmes como “la declaración de independencia cultural” de Estados Unidos, constituye uno de los textos fundacionales no ya de la literatura de su país, sino de su historia y de su cultura en general. Se trata de un ensayo en el que se van trazando las aspiraciones a la emancipación cultural de su país respecto del Viejo Continente y en el que al mismo tiempo se vislumbran las características potenciales de la nueva nación. El título del ensayo es lo suficientemente explicativo en este sentido: la confianza en uno mismo, la separación consciente respecto de las tradiciones antiguas en tanto que dogmas, constituyen la marca identitaria del recién nacido país. No se trata, como se advertirá, de rechazar radicalmente el legado del pensamiento mundial (y decimos mundial porque Emerson conocía bien tanto la filosofía europea como la asiática, y las demás en menor medida). Lo que el autor propugna es una independencia que permita abrir un espacio de pensamiento nuevo y libre, no incompatible con el anterior, en el cual releer a los clásicos y aplicar sus ideas a un mundo que se abre y que en poco tiempo encarnará la modernidad en todos sus aspectos. Basta con ver las citas que abren éste y otros muchos ensayos suyos para comprobar hasta qué punto Emerson volvía la vista atrás en busca de la sabiduría. No hay confianza en uno mismo sin conocimiento del pasado.
Con todo, el ensayo no está exento de polémica, sobre todo en lo que se refiere a las ideas políticas que implícitamente propugna. Con frecuencia se ha acusado a Emerson de ser un individualista radical, en ocasiones hasta el extremo, y de tolerar – o, al menos, no denunciar
7
directamente – el pragmatismo político-económico de su país, favorecido durante décadas por cuestiones tan dramáticas como la esclavitud y la ausencia de derechos civiles. Aquí me permito remitir al lector a los libros de dos grandes expertos en la obra de Emerson, Len Gougeon y David M. Robinson, para comprobar hasta qué punto esto no es más que una falacia basada en lecturas superficiales y prejuicios establecidos desde hace ya mucho contra la generación romántica y el idealismo. Debemos entender este ensayo, como tantos otros de su autor, como una exhortación al crecimiento personal y a la confianza en los valores propios; pero decir que esos valores surgen del vacío o del capricho constituye una desvirtuación de su pensamiento en toda regla, además de un intento de convertir a Emerson en lo que no es. En otras palabras, no hay ética sin valores e independencia, pero tampoco sin cultura y conocimiento compartido.
RICARDO MIGUEL ALFONSO
RALPH WALDO EMERSON
LA CONFIANZA EN UNO MISMO
“Ne te quæsiveris extra”
El hombre es su propia estrella; y el alma que sea capaz de engendrar un hombre honesto y perfecto gobernará sobre toda la luz, toda la influencia, todo el destino; para él nada llegará demasiado pronto o demasiado tarde. Nuestros actos son nuestros ángeles, nuestro bien o nuestro mal, las sombras fatales que caminan a nuestro lado.
(Epílogo a La fortuna del hombre honesto,
de Beaumont y Fletcher)
Leía yo el otro día unos versos compuestos por un pintor de renombre que me resultaban originales, nada corrientes. Sea cual sea el asunto, el espíritu siempre percibe una advertencia en esa clase de versos. El sentimiento que infunden tiene más valor que las ideas que contienen. En eso consiste el genio, en creer en tu propio pensamiento, creer que lo que es verdadero para ti en tu corazón lo es también para los demás. Otórgale voz a la convicción que late en tu interior y ésta adquirirá un significado universal, pues lo íntimo, con el tiempo, se transforma en lo general, y nuestro primer pensamiento volverá a nosotros con las trompetas del Día del Juicio. Por muy familiar que les sea la voz de la mente a cada uno de ellos, el gran mérito que concedemos a Moisés, Platón y Milton consiste en que todos ellos reducen a la nada libros y tradiciones enteras, y escriben no lo que piensan los hombres sino lo que piensan ellos mismos. La persona debe aprender a detectar y a atender ese destello de luz que cruza su el interior de su mente en lugar de admirar el lustre del firmamento con sus bardos y sabios. Sin embargo, el hombre rechaza su propio pensamiento sin dudarlo, y lo
rechaza porque proviene de sí mismo. En cada obra del genio reconocemos los pensamientos que hemos descartado: vuelven a nosotros con una cierta majestuosidad ajena. Ésta es la lección que nos enseñan Ias grandes obras de arte. Nos muestran cómo obedecer a nuestra impresión natural, y siempre con una inflexibilidad jovial, en aquellos momentos en que se nos llama desde la otra orilla. Si no es así, mañana alguien dirá con gran sentido común lo que nosotros pensábamos y sentíamos desde siempre, y por ello nos veremos obligados, no sin vergüenza, a adoptar de otro lo que era ya opinión nuestra.
En la educación de todo individuo hay un momento en que éste llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, que la imitación es un suicidio y que, para bien o para mal, debe tomarse a sí mismo como vara de medir. Llega un punto en que, por muy rebosante que esté la tierra de bondad, no obtiene un solo cereal si no es aplicando sus herramientas a la porción de suelo que se le ha encomendado sembrar. El poder que entonces surge en él es algo nuevo dentro de la naturaleza; él es el único que sabe qué puede hacer, aunque no estará seguro hasta que lo haya intentado. No en vano ciertos rostros, personajes o hechos le dejan una profunda huella mientras que otros le resultan indiferentes. Este arte de la escultura de la memoria tiene una armonía preestablecida. El ojo se coloca allí donde va a caer un rayo de luz para que pueda ser testigo de ello. Nosotros apenas expresamos la mitad de lo que somos y nos avergüenza la idea divina que cada uno representa. Podemos confiar con prudencia y buenos augurios en que sea impartida de manera sincera, pero Dios no dejará que un cobarde enseñe su obra. Un hombre sólo reposa y se alegra cuando ha puesto toda su alma en su trabajo, cuando lo ha hecho lo mejor que sabía; y sin embargo, lo que ha hecho o dicho de otra manera no le dejará descansar. Es un desahogo que no desahoga: el genio le abandona en el intento, y en tal caso las musas, la inventiva y la esperanza ni se le acercan.
Confía en ti mismo: cada corazón vibra según esa cuerda de hierro. Acepta el lugar que la divina providencia te ha otorgado, la sociedad de tus contemporáneos, la cadena de los sucesos. Así lo han hecho los grandes hombres: como niños, se han encomendado al genio de sus tiempos, y su entendimiento ha manifestado que aquello que realmente merece la pena se encontraba a su lado, trabajando a través de sus manos y dominando su ser. Ahora somos hombres y debemos aceptar con la mayor altura de miras el mismo destino trascendental; no somos menores ni inválidos resguardados en un rincón, ni tampoco cobardes que huyen ante la revolución, sino guías, redentores y benefactores que siguen el todopoderoso esfuerzo y que superan el caos y la oscuridad.
¡Qué bellos son los oráculos que nos brinda la naturaleza en este texto, reflejados en los rostros y el comportamiento de los niños, de los infantes e incluso de los necios! Ninguno de ellos muestra una mente dividida y rebelde, ni desconfianza hacia los sentimientos propios cuando la aritmética valora las fuerzas y medios contrarios a nuestro propósito. Sus mentes son completas, su mirada todavía no ha sido conquistada y cuando miramos sus rostros nos desconcertamos. La infancia no se aviene a nada: todas las cosas se adaptan a ella, y así un bebé hace que cuatro o cinco adultos parloteen y jueguen con él. Igualmente, Dios ha dotado a la juventud, la pubertad y la madurez con idéntica picardía y encanto, las ha hecho envidiables y graciosas, y de ese modo cuando alcanzan firmeza sus pretensiones no deben dejarse de lado. No penséis que la juventud carece de fuerza porque no nos hable directamente. ¡Prestadle atención! Si escucháis en la habitación de al lado su voz os llegará con suficiente claridad y vehemencia. Parece que sabe dirigirse a sus contemporáneos. Sea tímida u osada, sabrá cómo convertirnos a todos los adultos en algo innecesario.
Esa impasibilidad del joven que sabe que siempre tiene un plato caliente en su mesa y que, como si se tratase de un señor, declina decir
algo amable para ganarse nuestra admiración, no deja de ser una sana actitud de la naturaleza humana. Un joven en un salón es lo mismo que una baraja en una casa de juego: independiente, irresponsable, mira desde mi rincón a las gentes y las cosas que pasan por allí, los juzga a todos según sus méritos y, con la rapidez del niño, los califica como buenos, malos, interesantes, tontos, elocuentes o pesados. Para nada le interesan las consecuencias ni los intereses: nos da un juicio independiente y genuino. Debes cortejarle tú, no él a ti. Sin embargo, el adulto es, por así llamarlo, prisionero de su propia conciencia. En el momento que actúa o habla para el público se convierte en un individuo comprometido, analizado según la simpatía o el odio de centenares de otras personas cuyos afectos debe tener en cuenta a partir de ahora. No hay remedio para eso. ¡Ojalá pudiese regresar a la neutralidad! Quien pueda dejar atrás las promesas y – después de haber tenido la perspectiva anterior – pueda mirar de nuevo desde una inocencia sin afectos, prejuicios ni sobornos, ése debe ser un coloso. Dará su opinión acerca de todos los asuntos pasajeros, los cuales, al aparecer no como algo personal sino necesario, se clavarán como dardos en el corazón del ser humano y le atemorizarán.
Hay voces que podemos oír en soledad, pero que se desvanecen en cuanto ponemos un pie en el mundo. En todas partes la sociedad se convierte en una conspiración contra la individualidad de cada uno de sus miembros. No es más que una sociedad anónima en la que, para asegurar mejor el pan de cada accionista, sus integrantes se ponen de acuerdo para quitar la libertad y la cultura a los comensales. La virtud más solicitada es la conformidad, la confianza en uno mismo es su antagonista. Esa sociedad no valora las realidades ni los creadores, sino los nombres y las costumbres.
Aquel que quiera ser un hombre habrá de ser un inconformista. Quien desee ganarse las palmas inmortales no debe detenerse ante el nombre de la bondad, sino que debe explotar si de verdad eso es bondad. Al final, nada hay más sagrado que la integridad de tu propia
inteligencia. Si te absuelves de ti mismo, entonces tendrás el apoyo del mundo entero. Recuerdo que una vez, siendo yo joven, tenía que dar respuesta a un estimado tutor que no paraba de importunarme con las viejas doctrinas de la iglesia. Cuando le pregunté “¿Qué tengo que hacer con las tradiciones sagradas si vivo enteramente desde mi interior?”, mi compañero sugirió que “Esos impulsos pueden venir de lo más bajo, no de lo más alto”. Yo le contesté: “No creo que así sea; pero si soy hijo del Diablo, entonces viviré de él”. No hay ley que pueda ser más sagrada que la de mi propia naturaleza. El bien y el mal no son más que conceptos que fácilmente transferimos a esto o aquello; pero lo único bueno es lo que prolonga mi naturaleza, y lo único malo es lo que va contra ella. Un ser humano debe estar al lado de sí mismo ante cualquier oposición, como si todas las cosas fuesen inmateriales y efímeras excepto él. Me avergüenza pensar con qué facilidad capitulamos ante las banderas y las palabras, ante grupos numerosos e instituciones muertas. Cada individuo decente y persuasivo me afecta y me conmueve más que aquello que resulta correcto. Yo mismo debería caminar erguido y con energía, y debería decir la verdad sin importar las circunstancias. ¿Debemos permitir que la malicia y la vanidad se disfracen de filantropía? Si un fanático se lanza a la lucrativa causa del abolicionismo y se me acerca para contarme las últimas noticias sobre Barbados, no sé por qué no debería decirle: “Dedica tu amor a tus hijos; también a los leñadores del bosque; ten una buena naturaleza y sé modesto; alcanza la gracia y no trates de barnizar esa ambición cruel y poco caritativa que tienes con una inverosímil ternura hacia camaradas que están a miles de millas de aquí. El amor por lo lejano es un insulto hacia tu país”. Semejante recibimiento sería sin duda áspero y descarnado, pero la verdad es más bella que el cariño fingido. Vuestra bondad ha de tener espinas, o de lo contrario no será nada. La doctrina del odio debe invocarse como contrapunto a la doctrina del amor cuando ésta consiste en quejidos y lloriqueos. Cuando el genio llama mi nombre, dejo de lado a mis padres, a mi mujer y a mis hijos. Podría escribir la palabra capricho
en el dintel de la puerta, aunque espero que haya algo más que capricho en esto; pero no podemos gastar todo el día en dar explicaciones. Yo no os diré el motivo por el que busco o evito tener compañía. Igualmente, no me digáis vosotros, como hizo hoy mismo un buen hombre, que es mi obligación mejorar la situación de todos los pobres. ¿Acaso son mis pobres? Yo le digo al filántropo estúpido que sólo a regañadientes puedo darle un dólar o un centavo a aquellos que me pertenecen tan poco como yo les pertenezco a ellos. Sí existe una clase de personas a las que me vendo (y a las que compro) por afinidad espiritual. Si fuese necesario, iría a la cárcel por ellas. Sin embargo, y aunque confieso no sin sonrojo que en ocasiones cedo y doy un dólar para esa extraña caridad popular vuestra, para la educación que dais en esas universidades de bobos, para lugares de encuentro que ahora mismo no sirven para nada, para dar limosnas a los necios y a millares de casas de auxilio, es cierto que se trata de un dólar envenenado que las más de las veces tengo la integridad de ahorrarme.
Según la apreciación popular, las virtudes son más una excepción que una regla. Ahí va un hombre con virtudes. Las personas llevan a cabo lo que se llama una buena acción, ya sea un acto de coraje o de caridad, de la misma manera que pagan una multa por no haber aparecido en la exhibición diaria. Sus obras no son más que una apología o un debilitamiento de su existencia en el mundo, igual que los inválidos y los locos han de pagar un precio más alto. Sus virtudes son realmente una carga. Yo no quiero expiar mi culpa, quiero vivir. Mi vida tiene valor por sí misma, no está hecha para el espectáculo. La preferiría mucho antes aunque fuese menos variada, pero genuina y equilibrada, que rutilante e insegura. Quiero que sea firme y dulce, que no necesite dietas ni transfusiones. Te pido que me muestres ante lodo que eres un hombre, pero rechazo que lo hagas recurriendo a las acciones. Yo ya he aprendido que es lo mismo llevar a cabo una acción elevada que renunciar a ella. No puedo consentir el tener que pagar por un privilegio al que tengo derecho por naturaleza. Por muy escasos
y limitados que sean mis talentos, yo existo, y no necesito el testimonio secundario mío o de mis compañeros.
Todo lo que debo hacer es aquello que me concierne, no lo que los demás creen. Esta regla, que resulta tan dura en la existencia real como en la vida intelectual, funciona como distinción entre la grandeza y la mezquindad. Y más dura resultará cuando os topéis con quienes dicen saber mejor que tú cuál es tu obligación. En sociedad es fácil vivir de la opinión de los demás, mientras que en soledad es fácil vivir de la nuestra propia; no obstante, un gran hombre es aquel que cuando está en medio de la multitud sabe salvaguardar la independencia de la soledad con perfecta gracia.
La objeción principal a someterse a costumbres que ya os parecen muertas es que dispersan vuestras fuerzas. Os hacen malgastar el tiempo y difuminan la huella de vuestro carácter. Si sustentas a una iglesia muerta, o cooperas con una sociedad basada en una Biblia muerta, o votas por un gran partido, ya sea a favor o en contra del gobierno, o pones tu mesa como lo haría una mera sirvienta, entonces me resultará difícil descubrir qué clase de persona eres bajo tantas máscaras. Además, obviamente, toda esa fuerza se resta de tu vida auténtica. Si, por el contrario, haces tu trabajo sabré reconocerte. Haz tu trabajo y te reforzarás a ti mismo. La persona ha de saber que la conformidad es el juego de la gallinita ciega. Si conozco a qué secta perteneces, conozco tus argumentos de antemano. Cuando oigo a un predicador anunciar que el tema de su sermón será la conveniencia de una de las instituciones de su iglesia, inmediatamente sé que no va a decir ni una sola palabra nueva y espontánea. Estoy convencido de que a pesar de su mucha palabrería acerca de la necesidad de examinar los fundamentos de la institución, ni él mismo va a hacerlo. Sé que se ha prometido a sí mismo mirar sólo hacia una parte, aquella que le está permitida no como hombre sino como pastor. No es más que un fiscal reprimido. y la arrogancia del pulpito es la peor hipocresía. Pues bien, muchos son quienes se han vendado los ojos con este o aquel pañuelo,
quienes se han adherido a una de estas opiniones generales. Esta sumisión no les hace falsos en unos pocos asuntos ni autores de unas pocas mentiras, sino que son falsos en todo. Ninguna de sus verdades es remotamente una verdad. Su dos no el dos real, ni su cuatro es el cuatro real. Cada palabra que dicen es una desilusión, aunque no sabemos por dónde empezar a corregirles. Mientras tanto, la naturaleza se da prisa en procuramos el uniforme del partido al que nos hemos de unir. Así comenzamos a tener siempre la misma expresión en la cara y adquirimos poco a poco la misma mueca de estupidez. En particular, hay una experiencia humillante que no para de causar estragos, incluso en la historia general: me refiero a la “tonta mueca de admiración”, a la sonrisa que forzamos cuando estamos en compañía poco agradable y para contestar en una conversación que no nos interesa en absoluto. Los músculos, que no se mueven espontáneamente, lo hacen según una voluntad mezquina, se tensan a todo lo largo del rostro y dan una sensación de lo más desabrida.
Si eres un inconformista el mundo te castiga con su repulsa. Por ello, el individuo ha de aprender a valorar un gesto áspero. Los transeúntes le miran con recelo, ya sea en público o en casa del amigo. Si esta aversión tuviese origen en un odio o una resistencia iguales a las suyas, bien haría en volverme a casa con el rostro triste; pero el gesto antipático de la multitud, al igual que su rostro amable, no tiene un motivo profundo, sino que se lo ponen y quitan según sople el viento o les diga el periódico. Aun así, el descontento de las gentes es más imponente que el del Senado o la universidad. Para un hombre firme es muy sencillo tolerar la ira de las clases cultivadas. La de éstas es una ira decorosa y prudente, pues se trata de clases en sí muy vulnerables. Sin embargo, cuando a esa ira femenina se añade la indignación de las demás gentes, cuando se levantan los pobres y los ignorantes, cuando la fuerza bruta e irreflexiva que yace en el fondo de la sociedad ruge y se alza, hacen falta unos hábitos de la magnanimidad y la religión dignos de un dios para tratarla como una fruslería sin importancia.
El otro temor que nos hace huir de la confianza en nosotros mismos es nuestra coherencia, esto es, el respeto hacia los actos y palabras del pasado. Los ojos ajenos no tienen más datos para valorar nuestra trayectoria que los hechos pasados, y somos reacios a defraudarlos.
A pesar de todo, ¿por qué deberíamos mantener la cabeza sobre los hombros? ¿Cómo arrancar este cadáver de la memoria sin contradecir algo que dijiste en este o aquel lugar? Imagínate que te contradices,
¿qué pasa entonces? Una de las reglas de la sabiduría parece ser el no guiarse solamente por la memoria, ni siquiera en actos de pura memoria, sino juzgar el pasado a través del millar de ojos del presente y vivir siempre un día nuevo. En tu metafísica has privado de personalidad a la deidad: y sin embargo, cuando surjan los sentimientos devotos en el alma, dótales de alma y vida aunque tengas que disfrazar la figura de Dios con colores y formas. Abandona tu teoría igual que José dejó su capa sobre la adúltera, y márchate.
El duende de las mentes simples es la incoherencia, la misma que adoran los políticos, filósofos y clérigos más pobres. Si un espíritu grande posee consistencia, ya no le resta nada más por hacer. Puede dedicarse por entero a sí mismo y a su sombra. Di lo que piensas hoy con palabras austeras, y de la misma manera mañana di lo que piensas aunque contradiga lo que has dicho hoy: así te asegurarás de que todos te malinterpreten. ¿Es por ello tan malo que le malentiendan a uno? Incomprendidos fueron Pitágoras, Sócrates, Jesús, Lutero, Copérnico, Galileo, Newton y todos los demás espíritus puros y sabios que se han encamado en el mundo. Ser grande consiste en ser incomprendido.
Supongo que nadie puede violar su propia naturaleza. Todas las efusiones de su voluntad están cercadas por la ley de mi ser, del mismo modo que los salientes de los Andes y el Himalaya resultan insignificantes en la curva general del globo. Tampoco importa demasiado cómo calibras o pones a prueba al individuo. Una personalidad es como unas siglas o como un verso palíndromo: significa lo mismo ya lo leas haría adelante o hacia atrás. En esta
existencia deliciosa y retirada que Dios me ha concedido me permito ir anotando mis humildes pensamientos día tras día sin mirar hacia adelante o hacia atrás, y no me cabe duda de que todos ellos son simétricos aunque yo ni los vea ni los quiera así. Mi obra ha de tener el aroma de los pinos y el zumbido de los insectos. Las golondrinas que sobrevuelan mi tejado deben enganchar en mi propia red los hilos o pajitas que llevan en el pico. Pasamos por aquello que somos. El carácter educa por encima de la voluntad. El ser humano piensa que puede comunicar sus virtudes o sus vicios solamente mediante acciones abiertas, y es incapaz de darse cuenta de que la virtud y el vicio en todo momento respiran por sí solos.
Siempre habrá acuerdo acerca de cualquier variedad de acciones cuando éstas sean honestas y naturales en su momento. Es así porque de una sola voluntad emanan acciones en armonía, por muy distintas que parezcan entre sí. Sus diferencias se pierden al mirarlas desde cierta distancia, desde una forma de pensar más alta. Una sola tendencia las une a todas. Los mejores barcos navegan en una línea en zigzag producto de mil virajes: pero si se mira desde la distancia, la línea se endereza. Una acción genuina vuestra no sólo se explicará a sí misma, sino también a las demás de su clase. Por eI contrario, vuestra conformidad no explica nada. Actuad de manera individual y todo lo que hayáis hecho de ese modo os justificará. La grandeza llama al futuro. Si hoy puedo ser lo suficientemente fuerte para actuar correctamente y burlarme de las miradas de los otros, es porque ya lo debo haber hecho en el pasado y así puedo defenderme. Sea como fuere, actúa bien en este momento. Si desechas las apariencias podrás hacerlo. La fuerza del carácter es acumulativa. Los días virtuosos del pasado obran su fuerza en el presente. ¿De qué, si no, se compone la majestuosidad de los héroes del Senado y de la campaña que tanta imaginación ha colmado? La conciencia de tener detrás de sí todo un tren de días memorables y de victorias, días que arrojan una luz uniforme sobre aquel que viene a actuar después y al cual vigila una escolta de ángeles. Eso es precisamente lo que enciende el trueno en
la voz de Chatham, lo que otorga dignidad al porte de Washington y lo que hace que América se refleje en los ojos de Adams. El honor nos resulta venerable porque no es efímero, es siempre una virtud antigua. Hoy lo reverenciamos porque no pertenece al presente. Le tenemos afecto y le rendimos homenaje porque no constituye una trampa para nuestro amor y nuestra ofrenda, sino que depende de la persona, se deriva de ella, y por eso pertenece a una casta vetusta e inmaculada, incluso cuando se muestra en una persona joven.
Espero que nuestros días pronuncien las últimas palabras sobre la conformidad y la coherencia. A partir de aquí, dejad toda esa palabrería para las revistas y la mofa. En lugar de oír el gong de la comida, percibamos el silbido de un flautín espartano. No hagamos reverencia ni pidamos perdón nunca más. Si hoy viene un gran hombre a comer a mi casa, no quiero agradarle yo, sino que quiero que él desee agradarme. Yo representaré a la humanidad, y aunque quiero hacerla amable, antes quiero hacerla verdadera. Encaremos y frenemos la sutil mediocridad y la escuálida felicidad de los tiempos. Lancémosle a la cara a las modas, al comercio y a los oficios el hecho incontestable de la historia: que allí donde trabaja cada ser humano hay un pensador y actor noble y responsable, que el hombre verdadero no pertenece a ningún otro lugar ni época, sino que es el centro de las cosas. Allí donde está él, está la naturaleza. Nos valora a nosotros, a todos los hombres y todos los hechos. De ordinario, cada individuo de Ia sociedad nos recuerda a algo o a alguien. La personalidad y la realidad no evocan nada en absoluto, pues toman el lugar de la creación misma. El ser humano ha de tener tal magnitud que convierta las circunstancias en algo irrelevante. Cada hombre auténtico es una causa, una nación y una era; precisa de un espacio, de números y tiempo infinitos para conseguir su propósito, de tal modo que la posteridad parecerá seguir sus pasos como una retahíla de clientes. Nace alguien llamado César y durante siglos tenemos el Imperio romano; nace Cristo y millones de almas crecen y se aferran a su genio de tal manera que se le llega a confundir con la virtud misma y con el
potencial de la humanidad. Una institución es la sombra alargada de un individuo: la vida monacal Io es del eremita Antonio; la Reforma, de Lutero; el cuaquerismo, de Fox; el metodismo, de Wesley; el abolicionismo, de Clarkson. El propio Milton se refería a Escipión como “la cumbre de Roma”. Toda la historia se despliega a partir de la biografía de unas pocas figuras sólidas y austeras.
Dejad entonces que el individuo encuentre su propia valía y así mantendrá todas las cosas bajo su dominio. No le permitáis que espíe o robe, ni tampoco que ande de un sitio a otro escondiéndose como si fuese un mendigo, un bastardo o un intruso, en un mundo que existe para él. Sin embargo, el hombre de la calle, que no encuentra en su interior un valor que se corresponda con la fuerza necesaria para construir una torre o esculpir un dios de mármol, se siente como un desheredado cuando mira obras semejantes. Para él, un palacio, una estatua o un libro caro tienen un aire lejano y prohibido, como si fuese un carruaje muy vistoso que parece decirle: “¿Y tú quién eres?”. Muy al contrario, son todas cosas suyas, reclaman su atención y piden que sus facultades se muestren y tomen posesión de ellas. El cuadro aguarda mi veredicto: no tiene control sobre mí, sino que soy yo quien ha de decidir si merece el elogio. Recordad aquella fábula en la que cogían a un borracho de la calle, lo llevaban a casa de un duque, lo aseaban y vestían y después le metían en la cama de éste, tras lo cual, a la mañana siguiente, todos le trataban con la pompa digna de un duque y le contaban que había estado fuera de sus cabales. Pues bien, esta historia debe su fama al hecho de que simboliza a la perfección el estado del ser humano, que en el mundo actual no es sino un borracho que de vez en cuando se despierta, hace uso de su razón y se da cuenta de que en verdad es un príncipe.
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

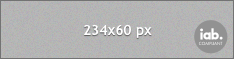
Comentarios