El TunGsteno César ValleJo Publicado:1931
El TunGsteno
César ValleJo
Publicado:1931 Fuente: Dominio Público
I
Dueña, por fin, la empresa norteamericana "Mining Society", de las minas de tungsteno de Quivilca, en el departamento del Cusco, la gerencia de Nueva York dispuso dar comienzo inmediatamente a la extracción del mineral.
Una avalancha de peones y empleados salió de Colca y de los
lugares del tránsito, con rumbo a las minas. A esa avalancha siguió otra y otra, todas contratadas para la colonización y labores de minería. La circunstancia de no encontrar en los alrededores y comarcas vecinas de los yacimientos, ni en quince leguas a la redonda, la mano de obra necesaria, obligaba a la empresa a llevar, desde lejanas aldeas y poblaciones rurales, una vasta indiada, destinada al trabajo de las minas.
El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca vista en Colca, capital de la provincia en que se hallaban situadas las minas. Las transacciones comerciales adquirieron proporciones inauditas. Se observaba por todas partes, en las bodegas y mercados, en las calles y plazas, personas ajustando compras y operaciones económicas. Cambiaban de dueños gran número de fincas urbanas y rurales, y bullían constantes ajetreos en las notarías públicas y en los juzgados. Los dólares de la "Mining
Society" habían comunicado a la vida provinciana, antes tan apacible, un movimiento inusitado.
Todos mostraban aire de viaje. Hasta el modo de andar, antes lento y dejativo, se hizo rápido e impaciente. Transitaban los hombres, vestidos de caqui, polainas y pantalón de montar, hablando con voz que también había cambiado de timbre, sobre dólares, documentos, cheques, sellos fiscales, minutas,
cancelaciones, toneladas, herramientas. Las mozas de los arrabales salían a verlos pasar, y una dulce zozobra las estremecía, pensando en los lejanos minerales, cuyo exótico encanto las atraía de modo
irresistible.
Sonreían y se ponían coloradas, preguntando:
—¿Se va usted a Quivilca?
—Sí. Mañana muy temprano.
—¡Quién como los que se van! ¡A hacerse ricos en las minas! Así venían los idilios y los amores, que habrían de ir luego a anidar en
las bóvedas sombrías de las vetas fabulosas.
En la primera avanzada de peones y mineros marcharon a Quivilca los gerentes, directores y altos empleados de la empresa. Iban allí, en primer lugar, místers Taik y Weiss, gerente y subgerente de la "Mining Society"; el cajero de la empresa, Javier Machuca; el
ingeniero peruano Baldomero Rubio; el comerciante José Marino, que había tomado la exclusiva del bazar y de la contrata de peones para la "Mining Society"; el comisario del asiento minero, Baldazari, y el agrimensor Leónidas Benites, ayudante de Rubio. Este traía a su mujer y dos hijos pequeños. Marino no llevaba más parientes que un sobrino de unos diez años, a quien le pegaba a menudo. Los demás iban sin familia.
El paraje donde se establecieron era una despoblada falda de la vertiente oriental de los Andes, que mira a la región de los bosques. Allí encontraron, por todo signo de vida humana, una pequeña cabaña de indígenas, los soras.
Esta circunstancia, que les permitiría servirse de los indios como guías en la región solitaria y desconocida, unida a la de ser ese el punto que, según la topografia del lugar, debía servir de centro de acción de la empresa, hizo que las bases de la población minera fuesen echadas en torno a la cabaña de los soras.
Azarosos y grandes esfuerzos hubo de desplegarse para poder establecer definitiva y normalmente la vida en aquellas punas y el trabajo en las minas.
La ausencia de vías de comunicación con los pueblos civilizados, a los que aquel paraje se hallaba apenas unido por una abrupta ruta para llamas, constituyó, en los comienzos, una dificultad casi
invencible. Varias veces se suspendió el trabajo por falta de
herramientas y no pocas por hambre e intemperie de la gente, sometida bruscamente a la acción de un clima glacial e implacable.
Los soras, en quienes los mineros hallaron todo género de apoyo y una candorosa y alegre mansedumbre, jugaron allí un rol cuya
importancia llegó a adquirir tan vastas proporciones, que en más de una ocasión habría fracasado para siempre la empresa, sin su oportuna intervención. Cuando se acababan los víveres y no venían otros de Colca, los soras cedían sus granos, sus ganados, artefactos y servicios personales, sin tasa ni reserva y, lo que es más, sin remuneración alguna. Se contentaban con vivir en armoniosa y desinteresada amistad con los mineros, a los que los soras miraban con cierta curiosidad infantil, agitarse día y noche, en un forcejeo sistemático de aparatos fantásticos y misteriosos. Por su parte, la "Mining Society" no necesitó, al comienzo, de la mano de obra que podían prestarle los soras en los trabajos de las minas, en razón de haber traído de Colca y de los lugares del tránsito una peonada numerosa y suficiente. La "Mining Society" dejó, a este respecto, tranquilos a los soras, hasta el día en que las minas reclamasen más fuerzas y más hombres. ¿Llegaría ese día? Por el
instante, los soras seguían viviendo fuera de las labores de las minas.
—¿Por qué haces siempre así? —le preguntó un sora a un obrero que tenía el oficio de aceitar grúas.
—Es para levantar la cangalla.
—¿Y para qué levantas la cangalla?
—Para limpiar la veta y dejar libre el metal.
—¿Y qué vas a hacer con metal?
—¿A ti no te gusta tener dinero? ¡Qué indio tan bruto!
El sora vio sonreír al obrero y él también sonrió maquinalmente, sin motivo. Le siguió observando todo el día y durante muchos días más, tentado de ver en qué paraba esa maniobra de aceitar grúas. Y otro día, el sora volvió a preguntar al obrero, por cuyas sienes corría el sudor:
—¿Ya tienes dinero? ¿Qué es dinero?
El obrero respondió paternalmente, haciendo sonar los bolsillos de su blusa:
—Esto es dinero. Fíjate. Esto es dinero. ¿Lo oyes?...
Dijo el obrero esto y sacó a enseñarle varias monedas de níquel.
El sora las vio, como una criatura que no acaba de entender una cosa:
—¿Y qué haces con dinero?
—Se compra lo que se quiere. ¡Qué bruto eres, muchacho! Volvió el obrero a reírse. El sora se alejó saltando y silbando. En otra ocasión, otro de los soras, que contemplaba absortamente y como hechizado a un obrero que martillaba en el yunque de la forja, se puso a reír con alegría clara y retozona. El herrero le dijo:
—¿De qué te ríes, cholito? ¿Quieres trabajar conmigo?
—Sí. Yo quiero hacer así.
—No. Tú no sabes, hombre. Esto es muy difícil.
Pero el sora se empecinó en trabajar en la forja. Al fin, le consintieron y trabajó allí cuatro días seguidos, llegando a prestar efectiva ayuda a los mecánicos. Al quinto, al mediodía, el sora puso repentinamente a un lado los lingotes y se fue.
—Oye —le observaron—, ¿por qué te vas? Sigue trabajando.
—No —dijo el sora—. Ya no me gusta.
—Te van a pagar. Te van a pagar por tu trabajo. Sigue no más trabajando.
—No. Ya no quiero.
A los pocos días, vieron al mismo sora echando agua con un mate a una batea, donde lavaba trigo una muchacha. Después se ofreció a llevar la punta de un cordel en los socavones. Más tarde, cuando se empezó a cargar el mineral de la bocamina a la oficina de ensayos, el mismo sora estuvo llevando las parihuelas. El comerciante Marino, contratista de peones, le dijo un día:
— Ya veo que tú también estás trabajando. Muy bien, cholito, muy bien.
¿Quieres que te "socorra"? ¿Cuánto quieres?
El sora no entendía este lenguaje de "socorro" ni de "cuánto quieres". Solo quería agitarse y obrar y entretenerse, y nada más. Porque no podían los soras estarse quietos. Iban, venían, alegres, acesando, tensas las venas y erecto el músculo en la acción, en los pastoreos, en la siembra, en el aporque, en la caza de vicuñas y guanacos salvajes, o trepando las rocas y precipicios, en un trabajo
incesante y, diriase, desinteresado. Carecían en absoluto del sentido
de la utilidad. Sin cálculo ni preocupación sobre sea cual fuese el resultado económico de sus actos, parecían vivir la vida como un juego expansivo y generoso. Demostraban tal confianza en los otros, que en ocasiones inspiraban lástima. Desconocían la
operación de compraventa. De aquí que se veían escenas divertidas al respecto.
—Véndeme una llama para charqui.
Entregado era el animal, sin que se diese y ni siquiera fuese reclamado su valor. Algunas veces se les daba por la llama una o dos monedas, que ellos recibían para volverlas a entregar al primer venido y a la menor solicitud.
* * *
Apenas instalada en la comarca la población minera, empleados y peones fueron prestando atención a la necesidad de rodearse de los elementos de vida que, aparte de los que venían de fuera, podía ofrecerles el lugar, tales como animales de trabajo, llamas para carne, granos alimenticios y otros. Solo que había que llevar a cabo un paciente trabajo de exploración y desmonte en las tierras
incultas, para convertirlas en predios labrantíos y fecundos.
El primero en operar sobre las tierras, con miras no solo de obtener productos para su propia subsistencia, sino de enriquecerse a base de la cría y del cultivo, fue el dueño del bazar y contratista exclusivo de peones de Quivilca, José Marino. Al efecto, formó una sociedad secreta con el ingeniero Rubio y el agrimensor Benites.
Marino tomó a su cargo la gerencia de esta sociedad, dado que él, desde el bazar, podía manejar el negocio con facilidades y ventajas especiales. Además, Marino poseía un sentido económico extraordinario. Gordo y pequeño, de carácter socarrón y muy avaro, el comerciante sabía envolver en sus negocios a las gentes, como el zorro a las gallinas. En cambio, Baldomero Rubio era un manso, pese a su talle alto y un poco encorvado en los hombros, que le daba un asombroso parecido de cóndor en acecho de un cordero.
En cuanto a Leónidas Benites, no pasaba de un asustadizo estudiante de la Escuela de Ingenieros de Lima, débil y mojigato, cualidades completamente nulas y hasta contraproducentes en materia comercial.
José Marino puso el ojo, desde el primer momento, en los terrenos, ya sembrados, de los soras, y resolvió hacerse de ellos. Aunque tuvo que vérselas en apretada competencia con Machuca,
Baldazari y otros, que también empezaron a despojar de sus bienes a los soras, el comerciante Marino salió ganando en esta justa. Dos armas le sirvieron para el caso: el bazar y su cinismo excepcional.
Los soras andaban seducidos por las cosas, raras para sus mentes burdas y salvajes, que veían en el bazar: franelas en colores, botellas pintorescas, paquetes polícromos, fósforos, caramelos, baldes brillantes, transparentes vasos, etc. Los soras se sentían atraídos al bazar, como ciertos insectos a la luz. José Marino hizo el resto con su malicia de usurero.
—Véndeme tu chacra del lado de tu choza —les dijo un día en el bazar, aprovechando de la fascinación en que estaban sumidos los soras ante las cosas del bazar.
—¿Qué dices, taita?
—Que me des tu chacra de ocas y yo te doy lo que quieras de mi tienda.
—Bueno, taita.
La venta, o, mejor dicho, el cambio, quedó hecho. En pago del valor del terreno de ocas, José Marino le dio al sora una pequeña garrafa azul con flores rojas.
—¡Cuidado que la quiebres! —le dijo paternalmente Marino.
Después le enseñó cómo debía llevar la garrafa el sora, con mucho tiento, para no quebrarla. El indio, rodeado de otros dos soras, llevó la vasija lentamente a su choza, paso a paso, como una custodia sagrada. Recorrieron la distancia —que era de un kilómetro
— en dos horas y media. La gente salía a verlos y se morían de risa.
El sora no se había dado cuenta de si esa operación de cambiar su terreno de ocas con una garrafa, era justa o injusta. Sabía en sustancia que Marino quería su terreno y se lo cedió. La otra parte de la operación —el recibo de la garrafa la imaginaba el sora como separada e independiente de la primera. Al sora le había gustado ese objeto y creía que Marino se lo había cedido, únicamente porque la garrafa le gustó a él, al sora.
Y en esta misma forma siguió el comerciante apropiándose de los sembríos de los soras, que ellos seguían, a su vez, cediendo a
cambio de pequeños objetos pintorescos del bazar y con la mayor inocencia imaginable, como niños que ignoran lo que hacen.
Los soras, mientras por una parte se deshacían de sus posesiones y ganados en favor de Marino. Machuca, Baldazari y otros altos empleados de la "Mining Society" no cesaban, por otro lado, de bregar con la vasta y virgen naturaleza, asaltando en las punas y en los bajíos, en la espesura, en los acantilados, nuevos oasis que surcar y nuevos animales para amansar y criar.
El despojo de sus intereses no parecía infligirles el más remoto perjuicio.
Antes bien, les ofrecía ocasión para ser más expansivos y dinámicos, ya que su ingénita movilidad hallaba así más jubiloso y efectivo empleo. La conciencia económica de los soras era muy simple: mientras pudiesen trabajar y tuviesen cómo y dónde trabajar, para obtener lo justo y necesario para vivir, el resto no les
importaba. Solamente el día en que les faltase dónde y cómo trabajar para subsistir, solo entonces abrirían acaso más los ojos y opondrían a sus explotadores una resistencia seguramente encarnizada. Su lucha con los mineros seria entonces a vida o muerte. ¿Llegaría ese día? Por el momento, los soras vivían en una especie de permanente retirada, ante la invasión, astuta e
irresistible, de Marino y compañía.
Los peones, por su parte, censuraban estos robos a los soras, con lástima y piedad.
—¡Qué temeridad! —exclamaban los peones, echándose cruces
—. ¡Quitarles sus sembríos y hasta su barraca! ¡Y botarlos de lo que les pertenece! ¡Qué pillería!
Alguno de los obreros observaba:
—Pero si los mismos soras tienen la culpa. Son unos zonzos. Si les dan el precio, bien; si no les dan, también. Si les piden sus chacras, se ríen como una gracia y se la regalan en el acto. Son unos animales. ¡Unos estúpidos! ¡Y más pagados de su suerte!...
¡Que se frieguen!
Los peones veían a los soras como si estuviesen locos o fuera de la realidad.
Una vieja, la madre de un carbonero, tomó a uno de los soras por la chaqueta, refunfuñando muy en cólera:
—¡Oye, animal! ¿Por qué regalas tus cosas? ¿No te cuestan tu trabajo? ¿Y ya te vas a reír? ¿No ves? Ya te vas a reír...
La señora se puso colorada de ira, y por poco no le da un tirón de orejas. El sora, por toda respuesta, fue a traerle un montón de ollucos, que la vieja rechazó, diciendo:
—Pero si yo no te digo para que me des nada. Llévate tus ollucos.
Luego la asaltó un repentino remordimiento, poniéndose en el caso de que fuesen aceptados por ella los ollucos, y puso en el sora una mirada llena de ternura y de piedad.
En otra ocasión, la mujer de un picapedrero derramó lágrimas, de verles tan desprendidos y desarmados de cálculo y malicia.
Les había comprado una cosecha de zapallos ya recolectados, por los que, en vez de darles el valor prometido, les había dicho a última hora, poniendo en la mano del sora unas monedas:
—Toma cuatro reales. No tengo más. ¿Quieres?
—Bueno, mama —dijo el sora.
Pero como la mujer necesitase dinero para remedios de su marido, cuya mano fue volada con un dinamitazo en las vetas, y viese que todavía podía apartar de los cuatro reales algo más para sí, le volvió a decir, suplicante:
—Toma mejor tres reales solamente. El otro lo necesito.
—Bueno, mama.
La pobre mujer cayó aún en la cuenta de que podía apartar un real más. Le abrió la mano al sora y le sacó otra moneda, diciéndole, vacilante y temerosa:
—Toma mejor dos reales. Lo demás te lo daré otro día.
—Bueno, mama —volvió a contestar, impasible, el sora.
Fue entonces que aquella mujer bajó los ojos, enternecida por el gesto de bondad inocente del sora. Apretó en la mano los dos reales que habrían de servir para el remedio del marido y la estremeció una desconocida y entrañable emoción, que la hizo llorar toda la tarde.
* * *
En el bazar de José Marino solían reunirse, después de las horas de trabajo, a charlar y a beber coñac —todos trajeados y forrados de gruesas telas y cueros contra el frío—, místers Taik y Weiss, el
ingeniero Rubio, el cajero Machuca, el comisario Baldazari y el
preceptor Zavala, que acababa de llegar a hacerse cargo de la escuela. A veces, acudía también Leónidas Benites, pero no bebía casi y solía irse muy temprano. Allí se jugaba también a los dados, y, si era domingo, había borrachera, disparos de revólver y una crápula bestial.
Al principio de la tertulia, se hablaba de cosas de Colca y de Lima.
Después, sobre la guerra europea. Luego se pasaba a tópicos relativos a la empresa y a la exportación de tungsteno, cuyas cotizaciones aumentaban diariamente. Por fin se departía sobre los chismes de las minas, las domésticas murmuraciones vinculadas a la vida privada. Al llegar al caso de los soras, Leónidas Benites decía, con aire de filósofo y en tono redentor y dolorido:
—¡Pobres soras! Son unos cobardes y unos estúpidos. Todo lo hacen porque no tienen coraje para defender sus intereses. Son incapaces de decir no. Raza endeble, servil, humilde hasta lo
increíble. ¡Me dan pena y me dan rabia!
Marino, que ya estaba en sus copas, le salía al encuentro:
—Pero no crea usted. No crea usted. Los indios saben muy bien lo que hacen. Además, esa es la vida: una disputa y un continuo combate entre los hombres. La ley de la selección. Uno sale perdiendo, para que otro salga ganando. Mi amigo: usted, menos que nadie...
Estas últimas palabras eran dichas con marcado retintín. Y todo, por la manía de socarronear y acallar a los demás, que era rasgo dominante en el carácter de Marino. Benites comprendía la alusión y se turbaba visiblemente, sin poder replicar a un hombre fanfarrón, y que, además, estaba borracho. Pero los contertulios sorprendían el detalle, gritando a una voz y con burla:
—¡Ah! ¡Claro! ¡Natural, natural!
El ingeniero Rubio, rayando con la uña, según su costumbre, el zinc del mostrador, argumentaba con su voz tartamuda y lejana:
—No, señor. A mí me parece que a estos indios les gusta la vida activa, el trabajo, abrir brechas en las tierras vírgenes, ir tras de los animales salvajes.
Esa es su costumbre y su manera de ser. Se deshacen de sus cosas, solo por lanzarse de nuevo en busca de otros ganados y otras chozas. Y así viven contentos y felices. Ignoran lo que es el
derecho de propiedad y creen que todos pueden agarrar
indistintamente las cosas. ¿Recuerdan ustedes lo de la puerta?...
—¿Lo de la puerta de la oficina? —interrogó el cajero, tosiendo.
—Exactamente. El sora, de buenas a primeras, echó la puerta al hombro y se la llevó a colocar en su corral, con el mismo desenfado y seguridad del que toma una cosa que es suya.
Una carcajada resonó en el bazar.
—¿Y qué hicieron con él? Es divertido.
—Cuando le preguntaron adónde llevaba la puerta, "a mi cabaña", contestó sonriendo con un candor cómico e infantil. Naturalmente, se la quitaron. Creía que cualquiera podía apropiarse de la puerta si necesitaba de ella. Son divertidos.
Marino dijo, guiñando el ojo y echando toda la barriga:
—¡Se hacen los tontos! Son unas balas.
A cuyo concepto se opuso Benites, poniendo una cara de asco y piedad:
TECHNEWS
Todos los derechos reservados

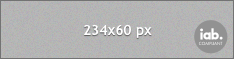
Comentarios